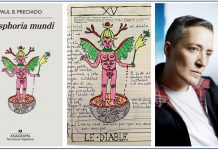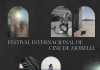Me gustaría ensayar algunas hipótesis de lectura muy generales acerca de la poética y las operaciones literarias, críticas y culturales de Borges que considero fundamentales para comprender en todo su alcance su proyecto creador. Fueron las que colaboraron para consolidar el impacto de los primeros pasos de su poética hasta el momento de una clausura que sin embargo no ha dejado de acrecentar su reputación y de multiplicarse en discurso crítico. Eso por un lado. Por el otro, el modo en que esas mismas destrezas y operaciones definieron su centralidad en el panorama de la cultura literaria argentina y su canonización incluso en vida del autor. Esa circunstancia reorganizaría el campo intelectual de un modo sin precedentes y lo reconfiguraría en adelante. Si bien se ha insistido en algunas de ellas, pienso que retomarlas resulta fecundo para pensar también el resto del campo de la literatura argentina tanto de su época como de algunas de las grandes líneas estéticas de las que le proseguirían y de las tensiones que emergieron por debajo de la superficie de los intercambios culturales.
Como punto de partida menciono su bilingüismo (español e inglés), al que se sumarían luego el conocimiento de otras lenguas extranjeras, algunas aprendidas como autodidacta. Esa, creo yo, es una de las claves de Borges, uno de sus patrimonios: fue un hombre que concibió y desarrolló su proyecto creador fundamentalmente a solas. O, en todo caso, en un diálogo informal con grandes creadores e intelectuales de su tiempo que fueron sus maestros o interlocutores, pero en espacios informales. Borges no estudió en instituciones educativas formales, salvo su conocido bachillerato en Ginebra, durante el viaje familiar por Europa en el que se instalaron en esa ciudad. Si tenemos en cuenta que ya por entonces Buenos Aires contaba con una Universidad Nacional consolidada, este punto resulta sintomático. Borges iría, sí, a la UBA, muchos años más tarde, pero a impartir clases de literatura inglesa y norteamericana. Y no lo haría tampoco como un académico convencional, diplomado, sino como un escritor con conocimientos excepcionales a partir de una didáctica y una pedagogía singulares concebidas según sus propios términos. Si tenemos en cuenta que por entonces su Profesor adjunto de cátedra era Jaime Rest, el contraste profesional entre estos dos hombres, el escritor con especial preparación (Borges) y el paradigma del scholar (Rest) se vuelve notorio.
Los saberes sobre lenguas extranjeras (se sabe) ya constituyen un pasaporte hacia unos cuantos privilegios, además de ventajas para realizar ciertas operaciones culturales complejas o ser el punto de partida para otras. La precoz estimulación familiar para su vocación, que adopta prácticamente la forma de un mandato, con un padre que realizó un esmerado entrenamiento, casi programático, para que su hijo se consagrara a ese destino, constituye otro factor esencial para entenderlo porque nos permite comprender la consumación de un plan temprano. De alguna manera sella de antemano la identidad de un sujeto de cultura y también la orientación ideológica que adoptaría. Porque, esencialmente, Borges no cuestionó ni su ideología de clase, al menos en sus aristas más visibles ni tampoco en su socialización más estricta. Si bien no se rodeó de frivolidad, sino de letrados de esa clase, el habitus de clase no puede disimularse porque también en todo caso eran patricios de la rama ilustrada.
El viaje iniciático a Europa con su familia, su estadía en Ginebra, como dije, y luego otra más breve en España durante la cual Borges se puso en contacto con las vanguardias literarias históricas de ese país marcan un momento culminante en el que dialoga con lo que en Europa se estaba manifestando como un burbujeo de novedades y que Borges, a su regreso, encarnaría sobre todo en su lírica temprana y en revistas como Prisma y Martín Fierro. Sus raíces patricias, que lo ubicaron a las puertas del grupo Sur, además de a las de ciertos medios de prensa, en particular los más conservadores pero también los liberales. No obstante, no todos saben que Borges trabajó en la prensa popular durante una etapa de su vida. Lo que supuso operaciones de su discurso que debió establecer una nueva clase de pacto de lectura y negociaciones con los lectores, además de orientar los rasgos atributivos de su poética. Sumo a ello su cosmopolitismo no ya como una destreza sino como una condición a nivel de la ideología literaria primordial para el desarrollo de un proyecto creador que conjugaría fuentes literarias muy dispares. Y pondría, eso sí, el acento en no confundir cosmopolitismo con europeísmo. Tuvo, por ejemplo, amplios conocimientos sobre la cultura judía y la Cábala, del paisaje sutil de Las mil y una noches y Oriente distante (escribió, por ejemplo, haikus, hacia el final de su vida), manejaba saberes de la cultura literaria de los EE.UU. y señaló siempre la presencia de un círculo literario reunido en New England y los alrededores, entre otros. Este desprejuicio total de acceso a un panorama libresco o, más ampliamente, de cultura literaria de primera mano (sumado al propiamente argentino) de Borges (porque, como dije, en ocasiones lo hizo en sus idiomas nativos) lo vuelven un escritor, como mínimo, interesante porque denota apertura hacia muchas clases de vertientes y tradiciones literarias, filosóficas y científicas. Podría mencionar luego lo que la estudiosa de su obra Sylvia Molloy denominó una “erudición salteada”, la propia de la lectura de enciclopedias, que él mismo declaró frecuentar, particularmente la Británica, de reconocida seriedad y trayectoria bibliográfica, diría que una bibliografía consular para alguien de origen o de cultura anglosajona.

No obstante, lo que lo vuelve un productor cultural particularmente atractivo es lo que hizo con estas destrezas y atributos. Ellas son tan sólo el punto de partida hacia un viaje infinito que encontró en la literatura el asiento para la experimentación y una serie de tentativas que en estas tierras resultaban insulares.
Dentro de las operaciones teóricas y críticas que ejecutó, mencionaría en primer término su relectura de la cultura literaria argentina, dentro de la cual automáticamente elige ubicarse en un determinado espacio, que no es precisamente el del realismo y no en otros, con los cuales llega a ser despiadado. Toma posición respecto de los creadores centrales de su tiempo histórico de nuestro campo intelectual: emprende un batalla campal polemizando con Lugones, escribiría un libro primero y más tarde un Prólogo de uno de los propios (suerte de mea culpa) dedicados a él, quien debido a su ubicación de centralidad en el campo intelectual argentino inevitablemente lo conducía a una confrontación “por parricidio”, en hablando en términos metafóricos. Ignora a Arlt y a Horacio Quiroga, escasas son las referencias literarias a la literatura escrita por mujeres (sí son recurrentes las menciones de Silvina Ocampo, amiga íntima, una mención quizás también plagada de compromisos), entroniza a Macedonio Fernández, condena (como dije) el realismo pese a que escribiría algunos cuentos en esa vertiente estética y, por supuesto, como queda dicho, integra la constelación de los actores del grupo Sur, si bien hay toma de distancia respecto de varios de ellos. Dialoga con la gauchesca tanto en su poética como en algunos ensayos (de hecho cierra su ciclo con un cuento, preparará una antología con Bioy sobre la gauchesca y un ensayo sobre el Martín Fierro en colaboración, si bien más recientemente el autor argentino Martín Kohan ha revisitado en un cuento a la gauchesca con perspectiva de género, desacralizando el poema ortodoxo) y, por otra lado, desconocerá la literatura infantil y juvenil, salvo el rescate de algún clásico muy puntual, como por ejemplo “El príncipe feliz” de Oscar Wilde, que traduce a los 10 años de modo magistral para el diario porteño El País el 25 de julio de 1910.
Respecto del ya citado grupo Sur muchas de sus operaciones creativas tendrán que ver con algunos de sus miembros, a otros los frecuentará pero no emprenderá proyectos en colaboración y a otra parte directamente los desestimará por completo o los ignorará. Realizó y sistematizó mediante una relectura de la literatura universal (tarea extremadamente difícil y compleja para cualquier creador, pero muy en especial para un argentino de su tiempo histórico). Fue tremendamente arbitrario. No conviene olvidar que escribió un libro sobre la Divina Comedia, titulado Nueve ensayos dantescos (1982) y en colaboración varios estudios. Entre otros: Antiguas literaturas germánicas (1951), Historia de la literatura inglesa (1965), Literaturas germánicas medievales (1966) y una Historia de la literatura norteamericana (1967), esto es, algunas de sus ciencias devotas. Habrá fervores filosóficos (al menos los citados), como Spinoza, Berkeley, Hume y Schopenahuer, a los que suele regresar una y otra vez, más con la esperanza de encontrar en ellos inspiración para los argumentos de sus historias que respuestas a los grandes enigmas del hombre. Curioso es su libro bastante temprano, bajo la forma de una biografía Evaristo Carriego (1930) en el que toma posición también respecto de un género (el de la “biografía literaria” ¿o lo inventa en Argentina según sus términos?) y naturalmente con él lo hace también respecto de una cierta tradición de la lírica nacional (asimismo realiza una antología de la poesía argentina en colaboración), además de hacer lo propio a través de antologías por él compiladas o bien en colaboración. Constituyó, también, un tributo porque Carriego había sido amigo de su familia y visitaba a su padre. De modo que hizo circular sus relecturas mediante la escritura de crítica literaria, la traducción de obras literarias (Faulkner, Kafka, Virginia Woolf, Walt Whitman, Herman Melville, son algunos casos paradigmáticos, entre otros), el diálogo intertextual de su obra con otras literaturas extranjeras (también de distintas etapas de la Historia cultural y del planisferio fueron abordadas en ellas), la dirección de colecciones de literatura (recordemos El Séptimo Círculo de policiales junto con Bioy, a partir de 1945 y luego la Biblioteca Personal hacia el final de su vida, junto con María Kodama, preparada a lo largo de 1985), la compilación de numerosas antologías de todo tipo y distintas formas de la oralidad en intervenciones públicas (entrevistas, charlas, conferencias, discursos). Escribe guiones de cine y cuentos con Bioy Casares, como el libro Los orilleros y El paraíso de los creyentes (1955), la escritura de Borges del guión del film La invasión (con idea para el argumento en el que interviene también Bioy) además de escribir también en colaboración “La hermana de Eloísa”, un cuento, con la autora argentina Luisa Mercedes Levinson en 1955 y con otra autora argentina, Delia Ingenios: “Odín”.
Su preferencia por los así llamados “autores menores” resulta llamativa: Stevenson, Chesterton, Wells y Kipling no eran ni serían remotamente nombres memorables para la Historia literaria universal. Se trataba de autores que, traducidos en Argentina, eran leídos en colecciones para adolescentes. Sin embargo, Borges los lee en su lengua nativa y los ubica en el centro de la Historia literaria y, si bien realiza una operación de selección de su narrativa (no la rescata en bloque, al menos en ciertas colecciones), asocia sus nombres junto a otros de la gran talla literatura, parangonándolas. Como si se tratara de clásicos insoslayables a la misma altura de los grandes creadores de todos los tiempos. Todo conduce a sospechar que se trata más de una operación cultural que de un juicio crítico verosímil. A nadie en su sano juicio se le ocurriría (pienso) parangonar la los aportes de la poética de Stevenson con los de la de Kafka o, mal que le pese a Borges, la del mismo Marcel Proust.
Importante me parece destacar lo fundamental que dejó por fuera en lo relativo a líneas del pensamiento o disciplinas y hasta se mofó de algunas de ellas, sobre todo en algunos prólogos. A saber: el psicoanálisis (si bien hizo análisis por sugerencia de su amigo el entrañable escritor argentino Manuel Peyrou) y las grandes vertientes de la teoría social y de la teoría crítica, a las que desestimó. O, por lo menos, las ligadas al marxismo y el materialismo histórico. Habría otros grandes teóricos o corrientes a quienes también ignoró. Mencionaría como punto relevante que no jerarquizó y hasta fue negligente con la literatura latinoamericana con dos excepciones honrosas: Juan Rulfo y Juan José Arreola. Evidentemente no encontró referentes de lo que él consideró debía dar a la talla de la gran literatura del mundo, en particular de las novedades y clásicos de Europa y EE.UU. Penosa actitud en un escritor latinoamericano que proviene, precisamente, de un continente castigado cuya riqueza simbólica señalada merecería también ser reivindicada. Comprendo su posición de abogar por poéticas no regionalistas, pero de todas formas la producción literaria latinoamericana es plural y de indudable talento.
De modo que hay en Borges una inmensa laboriosidad (selectiva, reflexiva), realizada en diversidad de contextos y soportes (libros, periodismo, guiones de cine, oralidad tanto en conferencias como en clases universitarias o cursos) y atributos como una inteligencia y sensibilidad formidables. Un hogar en el que le tocó nacer en una familia de privilegio en una Nación subalterna en una época con un campo intelectual simbólicamente pobre o, mejor dicho, en proceso de modernización. Borges llega en el momento justo al lugar no sé si ideal pero sí con un vacío (o más de uno) en su literatura nacional dentro de la cual él estaba dispuesto a trazar una avanzada con mucho trabajo por delante. Y, sobre todo, hacer una tarea necesaria. Lo haría de modo excepcional: llega para reconfigurar el campo intelectual argentino, y lo logra de modo inmejorable. Consagraría por completo su vida, su inteligencia y su sensibilidad a hacerlo. El aplauso llegaría primero por fuera, por el extranjero, vía Francia. En efecto, la revista L’Herne de París le consagra un número especial y a partir de allí su celebridad, el aplauso y su reputación comienzan a acrecentarse hasta que es aclamado planetariamente. Al punto de compartir junto con un escritor de la jerarquía de Samuel Beckett un premio internacional, como el Formentor, lo que ya es una elocuente comprobación de su talento, de su trayectoria y de sus atributos como creador vistos y coronados a nivel internacional por instancias e instituciones de devoción cultural. Personalidades del mundo entero, de Susan Sontag a Umberto Eco, de Marguerite Yourcenar a Italo Calvino, lo reconocieron como un maestro de la narrativa, el ensayo y la poesía. Esto es: desde las figuras políticamente más combativas hasta las más académicas, o voces literarias de excelencia, desde las del campo literario así como las de editores o críticos, lo coronaron. Y que un arco ideológico tan amplio, tan rico y tan dispar de figuras de jerarquía internacional de modo unánime lo consagraran fue síntoma de su incuestionable excelencia y de un consenso. Se multiplicaron los homenajes, los viajes, los premios, las conferencias por el mundo entero. Hasta que Borges decide finalmente ser enterrado en Ginebra y no en su patria. A partir de esa decisión, quedaría sentada la prueba más contundente de un desacuerdo evidente de fondo. O el de una nostalgia que sienta las bases de su posteridad en el colmo de un síntoma: yacer bajo tierra en una nación que había frecuentado en su remota adolescencia.