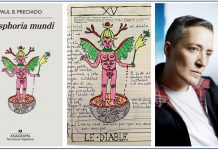Es verdad que nací para estar triste,
junto a cualquier ventana, cuando llueve.
Fragmento del poema “La casa”, María Elena Walsh
Los poemas de María Elena Walsh (tal el título bajo el que fueron reunidos) datan, en su compilación de 1994, al menos así consta en la edición de la que dispongo de distintos libros y poemas dispersos. La portada del libro lleva fotografía de María Elena Walsh por Sara Facio, una de las que las más emblemáticas de esta autora, la que la ha vuelto perenne de entre su álbum público y la ha inmortalizado en blanco y negro.
Ahora bien: ¿cuántos libros contiene esta Summa? En principio tres, y luego una sección titulada Otros poemas (1978-1994). Los que no dieran la impresión de estar compuestos de modo atomizado sino orgánico, concebidos como proyecto, son los libros Otoño imperdonable (1947), su debut, luego Baladas con Ángel (1952) y finalmente Hecho a mano (1965), organizada según secciones. Pese a que pudiera dar la impresión de obra exigua, sin embargo cabe recordar que María Elena Walsh escribió asimismo toda una serie de poemas para niños (que no están aquí contenidos), que recopiló de la tradición popular otros tantos y que compuso canciones para adultos (además de las clásicas para público infantil), parte de las cuales ya me he ocupado de abordar en otro ensayo a propósito de su cancionero, cuyas letras bien pueden ser leídas como piezas poéticas porque son poemas/canciones. Esta capacidad de María Elena Walsh de dar cabida al género lírico en todos los campos de su trabajo (que se multiplicaron), nos permite tener la certeza de estar frente a una poeta de una enorme ductilidad. Es como si asistiéramos a una artista capaz de desplegar un registro de producciones de una densidad sémica que tiende a condensar, a concentrar, a crear composiciones que tienden a la síntesis, más que a expandir materiales hasta dar con resultados extensos (si bien sí escribió dos novelas para adultos). Su poética, por el contrario, al menos en lo que hace a su poesía para adultos, es intensa. Gana en intensidad. No en extensión. Con una carga ideológica indudable pero a la vez lúdica y lírica que la vuelven infrecuente en el panorama de los escritores y escritoras argentinos de su generación. Por otra parte, no son tantas las autoras que por la época en que María Elena Walsh da sus primeros pasos en la poesía lo hacían. También en eso fue figura precursora. Alfonsina Storni firmaba en algunas de las revistas en las que publicaba María Elena Walsh, al igual que el propio Borges. Desde muy joven fue colaboradora de las revistas Sur, El Hogar y luego La mujer y el cine, Humor y los diarios La Nación y Clarín, entre otras. Esto ya nos dibuja el panorama de alguien que, nacido en el seno de la clase media ilustrada, se abre camino a edades tempranas sin dejar que nada detenga el ímpetu de sus producciones, pudiendo canalizar el don. Tengamos en cuenta que María Elena Walsh no nace en la ciudad de Buenos Aires, sino en la Provincia de Buenos Aires, en Villa Sarmiento, un 1° de febrero de 1930. Fallecerá en la ciudad de Buenos Aires el 10 de enero de 2011. Una vida que incluyó muchos viajes, también una incursión relativamente larga y estable en el dúo Leda y María, con Leda Valladares, una joven egresada de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, con quien emprenderá itinerarios y hazañas con el afán de recopilar la tradición del folklore del norte y noroeste argentino con perspectiva musicológica.
Hay varios temas que regresan a los distintos poemarios. Uno muy recurrente es el de la condición femenina, su sojuzgamiento histórico, su silencio, pero que aún se mantiene completamente vigente, si bien de 1994 a 2025 varios sucesos han sacudido el sistema patriarcal, provocando sismos. María Elena Walsh rastreará escenas de la vida en los barrios, con momentos de agresión o prepotencia, de la bravuconería de cierto machismo, la subestimación, el atropello, la prepotencia, los mandatos femeninos bajo distintas dimensiones, las tareas domésticas obligatorias, repetitivas y de una circularidad paralizante que impide la realización más plena del sujeto mujer, la maternidad como destino, una forma compulsiva pero no siempre vocacional de obligación de la condición femenina. Y frente a este sistema hegemónico hay toma de distancia y hay rebelión. Una rabiosa toma de posición que la ubica en el espacio de la transgresión y también de lo prohibido. Por supuesto que rescata figuras masculinas axiológicamente connotadas modo positivo entre los varones, como este Ángel de las baladas, que no es sino el escritor Ángel Bonomini, un protagonista de estos versos que transpone y en un desplazamiento semántico desde lo onomástico a lo poético encuentra por fin un significado providencialmente conocido, rozada por el rocío del amor. Le ha venido a traer un amor renovador, distinto, que asoma a una nueva clase de emoción desconocida al yo lírico. Pero no son las figuras más frecuentes. Sí evoca la de su madre con recurrencia, en particular como la transmisora de tradiciones que ella prosigue pero que no son las estrictamente ligadas a una ideología de género de carácter normativo. Sino en todo caso las asociadas a una identidad propia de una cultura familiar, abnegadas, que se aspira a proseguir y perpetuarse en su singularidad pero no en su rol. Hay en Walsh la seguridad más absoluta de que el mundo sería otro si la represión y la violencia de las mujeres y contra ellas no volviera sus vidas tan inhibitorias.
Otra constante es la de la ensoñación nostálgica, elegíaca, por un tiempo que se ha esfumado, del que se gozaba porque no suponía ni prisas in apremios y ahora se ha o esfumado o acelerado. Un tiempo devorado, devastado por lo relojes, muy asociado a la vida barrial en lugar de a la vida céntrica o citadina. En efecto, Walsh distingue tópicamente con claridad entre lo que ha sido esa vida de antaño, vecinal, de ocio productivo, de sosiego, a este tránsito urbano alocado que atropella, pisa, empuja, grita, escupe. Y evita las relaciones humanas entre conocidos sino que se da en medio del más feroz anonimato. Esta perspectiva sitúa al presente como un momento que no ha avanzado en progreso en lo relativo a la comunicación social, pese a las bondades de la modernidad y no digamos de la posmodernidad. Sitúa al yo lírico en una instancia de desconocimiento del semejante con el que sin embargo debe convivir, en una situación paradojal. La vida de otros tiempos era la que sumía en los libros, en escritura de cartas o poemas, en el diálogo interpersonal más que en la conversación fugaz del tránsito por el centro en un día de actividad laboral, en un ómnibus o en un subte. Un “tiempo con tiempo” que permite peinarse con disposición sin apuros, viajar en libro a todas partes. Y es también el “tiempo del gato”. Un animal que si bien conoce de velocidades en casos en que es necesario ejercerla, se maneja intramuros con serenidad, camina con lentitud, bosteza, se estira, duerme, en fin. Nada de lo que supone en cambio estar gobernado por el stress y la ausencia de pausas serenas.
Y regresando a la situación de la mujer, señalaría que el yo lírico, con un sospechoso aire de familia con la firma autoral, repite sin embargo tradiciones heredadas de su madre, como dije, una figura que ella reivindica en más de una oportunidad. Por ejemplo, se refiere concretamente a la ceremonia de la preparación de los dulces y mermeladas de ciruela. Pero lo hace indicando con énfasis en que, en su caso, se trata no de un castigo obligatorio sino de proseguir una costumbre de sus antepasados que no quiere que sea sustraída por el tiempo a su vida. Siente que algo de esa riqueza no debe perderse. Atañe a su acción la posibilidad de preservarla. Recupera esa ceremonia cuidadosamente, deteniéndose en cada paso que requiere la preparación, siendo respetuosa de cada instancia pero también de todo el proceso que suponen los cambios en la sustancia comestible.
El amor se presenta tanto dichoso como desdichado, según los casos, y las dedicatorias son los suficientemente elocuentes como para sacar las conclusiones del caso. Lo cierto es que el amor no ha sido de resolución fácil en la vida del yo lírico de estos poemas, eso queda a las claras. Y sin embargo hay chispazos de una enorme felicidad que pone a raya a la amargura y a la muerte. Pero de todos modos subyace el conflicto, la pena, el dolor, la nostalgia de lo que pudo ser pero no llegó, si bien quedan afuera de estos poemarios las efusividades. El yo lírico recién puede sentar las bases de un vínculo verdaderamente afianzado en la madurez, cuando todo lo más apasionado de la vida ha transcurrido, y llega este “otoño” (para ser fieles a la condensación metafórica de su título en una palabra) que sin embargo no deja de deparar sorpresas. Lo inesperado, anuncia Walsh con palabras esperanzadas, llega incluso en momentos en que la vida parecía confinada a la clausura, carente de todo sobresalto. Hay aquí una suerte de apacible morosidad por dentro de la cual el amor maduro restituye la calma y la posibilidad de gozar de la vida cotidiana apacible. Como una especie de revancha cuando las agitaciones se han erradicado y el yo lírico alcanza la sabiduría propia de la edad en la que las experiencias fuertes se han morigerado.
En la primera etapa de este conjunto de su poesía completa predomina un tono elegíaco, como dije. Todo aquello que se ha dejado detrás y, también, ya no se será de hacer o vivir de nuevo, pero se podría haber sido, aún no ha sido asumido en todo su alcance. Cuando sin embargo en la medida en que los poemarios progresan los rasgos identitarios así como el tono de las creaciones dieran la impresión de ser cada vez más plenos. Como si el yo lírico conquistara una completitud (o se la permitiera), que antes permanecía en un plano retraído, reprimido, contenido. En potencia pero no en acto.
Se recuperan otras geografías, incluso otros países, como Francia, con la evocación de un hotel grande como un buque que ha sido espacio de aventuras y experiencias juveniles con correrías en Europa que ha cobijado a quienes se atrevieron a visitar París no como turistas de lujo sino como habitantes que llegan sin embargo no a vivir o derrochar bajo el signo de la riqueza, sino del trabajo digno. El campo argentino, con sus ceremonias, sus habitantes, sus costumbres y ese aroma propio de la naturaleza que no se encuentra, al igual que el tiempo de bonanza que se le adjudica, en las ciudades está presente bajo el sonido de sus guitarras criollas, el instrumento argentino por excelencia que aparece en algunas ficciones de la autora y naturalmente en su cancionero para interpretarlo y para componerlo. Pero también de generalizada aparición en buena parte de la literatura nacional. No hay que pensar sino en la poesía gauchesca argentina para corroborar este apunte que toma Walsh. La geografía de un espacio que no depara demasiadas sorpresas a quien se interna en su superficie, como otros países ricos en un relieve que no es el de la llanura pampeana. El campo argentino sin embargo, como geografía por excelencia de nuestro país es descripto con pinceladas certeras y sin lugares comunes, más a partir de sus sonidos que de imágenes plásticas asociadas al orden de lo visual. Se pone el acento en un campo vivido, visitado, no en uno que simplemente se observa como paisaje en visión panorámica.
Hay un poema dedicado y consagrado a Eva Perón, significativamente el que cierra el conjunto de todo el libro. Si bien es una apología de esta figura pública por todas las conquistas que evidentemente logró para la mujer, empezando por el voto femenino, también se subraya el modo como ella acudió a la beneficencia como un recurso que sin embargo no avergüenza ni debe avergonzar a juicio de Walsh. Simplemente fue su forma de encarar el auxilio a una población necesitada de los recursos más primordiales. Fue una política según la cual su decisión definió un estilo de gobernar socialmente. Pero esta mujer pese a ello torció el curso de la Historia, a ojos del yo lírico. Es diría yo que, por fuera de los poemas de reivindicación de género, el único de todas las piezas que componen el libro que aborda un contenido político explícito con tono apologético. Y se nota que la atención de María Elena Walsh está concentrada, lo repito, en conquistas de género pero también en el contrapunto que esta mujer tan poderosa desde el punto de vista de su determinación fue desafiante frente a las clases dominantes y su repudio de la oligarquía, a la que Walsh naturalmente tampoco aprueba como clase terrateniente y explotadora del país, como expresión minoritaria de una nación con pocos dueños y demasiados peones. Mucho tiene que ver en esto la militancia de María Elena Walsh en torno de los derechos de las mujeres, el acceso a nuevas conquistas, a nuevos espacios de creación, recreación y para un crecimiento en paridad con el varón, en particular en la instrucción, la posibilidad participativa en el país, la capacidad de poder ser protagonista y no espectadora únicamente de eventos de la cultura. O de un oficio o arte como el de escribir y publicar. Tal vez tenga mucho que ver en esta dimensión la situación que seguramente le tocó afrontar a esta artista a lo largo de toda su carrera, siendo mujer frente a un sistema de consagración y promoción de las figuras públicas con fuertes componentes patriarcales pese a que su trayectoria nadie podría negar que no fuera exitosa. Frente a esos obstáculos sin embargo María Elena Walsh no se arredró ni tampoco el sistema de sexo/género le denegó por ello la consagración. Menos aún una posición de privilegio le impidió recordar a sus compañeras de género o gremio oprimidas. Le confirió en cambio un lugar en el que estuvo, precisamente, a la vanguardia, innovando en espacios que no solían ser los más frecuentes para una mujer. Le esperaba a María Elena Walsh la celebridad más encendida. Los grandes artistas del mundo de habla hispana interpretaban sus canciones y ella era también agradecida de ese gesto, porque formó parte del personal de gestión de SADAIC. En sus shows las entradas se agotaban y sus libros y álbumes se vendían por cientos de miles.
Los poemas a veces en verso libre, por momentos sorprenden con el virtuosismo de sus sonetos “de comienzos”, de un rigor formal magistral, de sorprendente experticia a esa edad, o de otras composiciones que dan la pauta de que la musicalidad de la que luego haría gala en la letrística de sus composiciones musicales ya despuntaba y podía entreverse en esta capacidad de urdir mediante el lenguaje formas estables según ciertos parámetros propios del arte poética. En efecto, Walsh es avezada en la construcción de formas verbales, los tropos, un manejo de la retórica que denota destreza en la manipulación de la lengua poética, articulando significado y forma, sonido y sentido. La rima no recorre el camino de los lugares comunes y las formas poemáticas son plurales. Lo que da por resultado una cierta clase de poesía en algunos casos según la cual el acento está puesto en ciertas partes de la construcción poética. Y otras en las que nos olvidamos de la forma (porque la métrica y la rima no son tan exigentes) y nos abandonamos a sus metáforas tan acertadas.
Los poemarios alternan la dicha y la desdicha como estados de ánimo que más que conjugarse como en toda personalidad se alteraran según momentos de la vida del yo lírico. Hay avatares estables que sumen al yo lírico en un estado determinado, de congoja o de alegría o hasta euforia que demarcan el territorio de estos poemas. Esta circunstancia bien puede ser pensada en términos de que al no ser tantos poemarios los que componen el libro, también estarán fechados según las etapas en las que han quedado plasmados. Esto es: los momentos de escritura y publicación serán el indicador más claro de un determinado momento personal pero también histórico (en lo relativo a nuestra cultura nacional, a la situación de la mujer, a fechas clave de su biografía). Escribir en tiempos oscuros constituye una forma de ahuyentar a los fantasmas, de conjurarlos. Y, por otro lado, dejar sentado la huella de una disidencia. Aquellos instantes de dicha inaudita también es un modo de perpetuarlos. De que de modo inmarcesible no fenezcan.
También María Elena Walsh es terminante en su simpatía por los artistas y su antipatía por los hombres de negocios, los hombres machistas, los represores, la frivolidad y toda figura que atente contra la libertad de las personas pero, sobre todo, de las mujeres. Traza una divisoria de aguas neta entre lo que considera las personas que favorecen la realización de las personas, el progreso de la sociedad, la positividad creativa y recreativa del arte. Y quienes, de modo censor, acallan, siembran de miedo o de silencio la poesía, la música, expresión manifestada a través de la voz. Tener la voz, dar la voz a otros pareciera ser un punto que a María Elena Walsh le resulta primordial. Mediante estrategias de representación literaria, de autodesignación, ella evita así la trampa de ser heterodesignada por el varón. Construye figuras de la realidad social que de otro modo permanecerían sustraídas a la sociedad, sin posibilidad de representación o de una política de la representación puesta en estos términos, de ser visibilizadas o bien de ser escuchadas. Esas voces son las que María Elena Walsh aspira a que resuenen en la sociedad como canto pero también como verbo, como reverbero, plasmadas en poema. El canto será más elocuente aún en tal caso.
La música también aparece como una presencia recurrente, no solo, como dije, provocando ciertos efectos fónicos producto de la combinatoria de las palabras, sino de la vida del artista o la artista que se consagran a ella. Los instrumentos musicales (el piano, la guitarra), entre otros elementos que remiten al universo de la vida artística asociada a esta vertiente de esta producción estética. Y también hay poemas que están titulados con el nombre de cierta clase de composiciones musicales, ciertos géneros, remitiendo de ese modo de un universo sémico a otro. Y componiendo un conjunto trazando contrapunto al tiempo que poniendo en contigüidad lo que es evidente a ella misma le sucedió en su carrera. Fue música, fue compositora, fue escritora y fue también intérprete. Fue cantautora.
Los recuerdos son una constante. Regresan, como en Proust, en el momento menos pensado, y nos traspasan. Porque así como está esa evocación nostálgica por la vida en los barrios, la vida sin relojes, la vida por fuera de las prisas, la vida en el campo, también está la evocación de ciertas ceremonias propias de otros momentos de la vida del yo lírico, sobre todo vinculados a su pasado. A encuentros, a visitas, a costumbres que se tenían por frecuentes o habituales a cierta altura de la vida que ha transcurrido definitivamente.
Estamos hablando en este artículo de un libro que permite vislumbrar una poética que, en progresión, se desenvuelve diacrónicamente, permitiendo apreciar los grandes desencadenantes de los cambios en un yo lírico que María Elena Walsh construye de modo plural pero por detrás del cual es su voz, una voz inconfundible, traza los contornos de fases, momentos, transiciones pero, sobre todo, en que la identidad compone un friso de escenas no todas gratas, no todas ingratas, no todas idílicas. Pero que también permite leer en su mapa los sacudones de la Historia. Pienso que Walsh en los momentos más críticos de estos poemarios rompe con el romanticismo bobo en que varias generaciones de mujeres fueron educadas en sus familias, en el cine, en la música, en los relatos de melodrama, hasta que el desengaño la sacude y finalmente comprenden la vida en toda su conflictividad social.
Si la evocación, como dije, es un leitmotiv, el recuerdo de un episodio trascendente de su vida retornará. Es el del que mantiene con el poeta Juan Ramón Jiménez, en cuya casa, en Maryland, ella residió durante una temporada siendo muy joven por invitación del poeta, radicado por entonces en EE.UU. Esta estancia en verdad a ella la ubica en una situación descolocada, fuera de lugar. Yo lírico y yo empírico se conjugan en ese poema para dar cuenta de una experiencia que no fue del todo grata para María Elena Walsh, más bien incómoda frente a este artista celebrado, pese a que en su descripción no hay ni violencia ni maltrato. Hay malestar, decepción, frialdad, distancia, sensación de estar y permanecer en el lugar equivocado. Una amargura propia de quien no se siente a gusto ni tampoco se siente presente en el momento justo en el lugar adecuado. Es más bien la descripción de alguien que permanece en un espacio más por fatalidad o compromiso que por convicción. También están sus 17 años con toda la adolescencia encima, cuesta arriba, la presencia de Zenobia, la esposa de Jiménez que tampoco se convierte en una figura solidaria para el diálogo, la simpatía y la comprensión entre mujeres.
¿Cuál es el sistema de lecturas que por fuera de otras de sus creaciones estos poemas permiten trasuntar? Hay menciones explícitas en paratextos a Gustavo Adolfo Bécquer, Carlos Drummond de Andrade y Luis Cernuda. Y un poema consagrado íntegramente a la persona de la poeta argentina Amelia Biaggioni, una poeta de la generación de Walsh. Un retrato ambiguo, contradictorio, que la muestra en todos sus matices como alguien frágil y con rasgos de infancia a edad avanzada. También es citada en intertextos la Biblia, o bien el poeta argentino Oliverio Girondo es mencionado, al igual que Safo, evocada como figura inscripta imaginariamente en la chapa identificatoria del domicilio de una maestra de piano, lo que permite a contraluz percibir la inscripción en una tradición que se declara con esta vez con apertura. Pero me referiría a una lectora de poesía sobre todo en lengua española, una poesía que sin embargo puede que depare sorpresas ocultas que en estos poemas subyacen a su arquitectura visible. Sería interesante realizar un trabajo más pormenorizado investigando la recepción en su poética de lecturas de por entonces o de clásicos.
Ahora bien: ¿qué vienen a aportar estos poemas de una artista como María Elena Walsh al resto de su producción y a su imagen de autora? Diría en principio que la vuelven una escritora más completa y más compleja a la vez. Alguien capaz de atravesar por públicos muy distintos, de diferente grado de maduración, de exigencia, de dificultad, con la misma habilidad y la misma capacidad inspirada. Esto la confiere entonces un efecto totalizador a su proyecto creador según el cual ya debemos atender a cuentos y poemas infantiles, canciones para niños y para adultos, recopilación de folklore infantil en verso, obras de teatro, novelas para adultos y para jóvenes, participación en films, participación en TV, escritura de guiones, musicología, interpretación, escritura de ensayos y artículos para diarios, periódicos y revistas, la realización de traducciones…, pero sin omitir este corpus literario impecable. En fin, una personalidad multifacética que logró mediante una plasticidad que se da en muy pocos casos de la cultura artística de un país la construcción de un sujeto mujer que incursionó por casi todos los ámbitos de la cultura artística en cruce también con los medios. Aquellos por los cuales alguien con inquietudes pero también con un talento superlativo y laboriosidad suma, tenacidad y obstinación, valentía también, puede hacerlo, a contracorriente en su época. Alguien que lo hizo con excelencia y jerarquía, además de con ética profesional.
Lo que sí señalaría de estos poemarios es que no se detecta ni hay uso en ellos de los recursos del nonsense, del desparpajo, del absurdo, pero sí la burla, la ironía, la ridiculización de la solemnidad, como por ejemplo un poema consagrado a la burocracia en la que no se la toma en serio sino que María Elena Walsh se mofa de ella con sus mismas armas que institucionalizan uno orden represor en el que la realización humana es imposible bajo esos términos. Queda claro que en su producción poética para adultos, María Elena Walsh acudirá a otra de las facetas en su formación autodidacta y, por otro lado, a otros procedimientos o atributos, en virtud también de que el objeto y la especificidad genérica son otros distintos de los arriba aludidos, por los que es ampliamente conocida y reconocida. Recorrerá otros caminos que en nada se parecen a todo lo que hizo en otros campos de su producción, en particular la infantil. No mezcla ni cruza los registros. Cuando escribe poesía para adultos circunscribe, ajusta las formas, los temas, la composición, la índole de esa clase de universo poético. Respeta el “horario de protección al menor”. Pero detesta la solemnidad, lo repito. Habla con seriedad pero también con una voz risueña que puede alcanzar incluso por momentos el sarcasmo pero sin formalidades inútiles ni protocolos.
La reivindicación es un rasgo potente que en varios planos de la condición femenina María Elena Walsh deja a las claras forma parte de un principio de justicia. Ella solo aspira a no ser atropellada, por un lado, así como no atropella. Se trata de “el buen modo”, tan citado y ejercido por ella. Y, por el otro, a disponer de los mismos derechos que sus pares varones. No me parece pedir demasiado. Me parece pedir lo justo. Y ella lo hizo en épocas tempranas, motivo por el cual sus inquietudes en esa lucha por la equidad revisten un valor agregado.
Si en su obra para niños la autora argentina se permite el desparpajo, el absurdo, la oralidad, el disparate, como dije estos poemas queda claro que no acuden a ellos para definir sus rasgos constructivos ni a nivel semántico. Sí, diría que por fuera de un rumor propio del humor moderado, Walsh aquí sincera sus emociones que no son precisamente festivas, más bien está esa presencia constante de lo que se ha perdido, de lo que se ha tenido y ya no, de lo que no se ha sido. Como si los costos de haber sido un sujeto mujer agente la hubieran sumido en una serie de emociones contradictorias, no festivas. Ni el éxito, ni la fama, ni la consagración nacional e internacional han logrado compensar y conjurar estas emociones propias de la melancolía.
Devenir, a fuerza de combates y protestas, sujeto mujer activo, agente, tiene sus costos. Lo sabemos. Pero también hay una dignidad en la poesía de María Elena Walsh, que tiene que ver con principios, y que tiene que ver con una ética. Esa ética se resiste y se obstina, rehúsa ser convertida en una mansa mujer, incapaz de amar a quien desea, de hacer lo que profundamente le dicta su vocación. Y, sobre todo, de crear. Walsh defiende la dignidad y la libertad del acto creador atento a un combate porque hay un valor en la invención, orientada a la expresión y a la crítica, en la que los eslabones que conducen derecho al arte, son también una serie de valores que conducen a nuestra condición de seres humanos éticos. El acto de la creación honesto, es fuente de sustrato ético, también al ser leído, visto o escuchado. Y es precisamente en ese punto en el que la artista es vehículo de sustancia ética. No otra cosa sobrevuela estos poemas, sino su condición no de moralina sino de moral como la gente. Por otra parte, un ser humano ético, crea de un cierto modo que no comparte con el canalla o el oportunista. Me parece que esta es la cuestión de fondo en la lírica para adultos de María Elena Walsh. Y que atraviesa su poética toda. No solo la de estos poemarios para adultos. Y me parece decisivo que una creadora asuma y afronte con sus herramientas la posibilidad de dar a luz un mundo ávido de referentes. María Elena Walsh fue una voz pública en tiempos claros y en tiempos oscuros. Las personas y los artistas encontraban en ella, como ahora mismo, la voz de una figura tutelar, íntegra, que solo conocía de la lealtad y el juego limpio. Estos principios no han muerto. Prosiguen vívidos y vivos. Porque no todo da lo mismo. No da lo mismo escribir adulando a los poderosos que hacerlo sobre los perdedores o los subalternos del sistema. No da lo mismo hacerlo con instrumentos nobles, propios, sin plagios, con limpieza, que hacerlo suciamente o copiando. Esta es otra gran lección que nos legará Walsh. Qué clase de creadores y creadoras aspiramos a ser. Y a no confundir fama con buena reputación o reconocimiento. Cosas que ella tácitamente distingue con claridad. Componer, crear, escribir, no es sinónimo ejercer esos verbos si uno no lo hace desde la perspectiva de un sujeto íntegro, preocupado por el semejante, por la suerte de los más desfavorecidos o bien atento a denunciar o poner el ojo en aquellos fenómenos en los que la sociedad “ha perdido el juicio” (en su doble acepción jurídica y mental). Y esto es lo que me gusta mucho de la Walsh, un mensaje claro pero sin pedagogías, tampoco didactismos moralizantes, de que el dominio del mal no puede de modo inclusivo abarcar los principios de la creación para una sociedad y un ser humano más completo, más virtuoso, más industrioso.
La publicidad, la propaganda, las incursiones en el consumo, el pensamiento único y la palabra burocrática, los estereotipos, el pensamiento cristalizado, los documentos oficiales, degradan y desgastan a las palabras, debilitan el pensamiento original, inédito y brillante, como monedas que pasaran de mano en mano con total indiferencia. Y se gastaran. El poema es una construcción, una elaboración única. En él todo es artesanal, todo es irrepetible, alcanza zonas hondas de la intimidad humana, actúa con una profundidad conceptual remarcable, es un regalo que atesoramos como si fuera una diminuta joya perenne, sin fecha de vencimiento. Porque sabemos que hasta la moneda caduca. Al menos en países en desarrollo donde la inflación es un flagelo histórico.
Como para cerrar diría que como noción de conjunto nos llevamos la imagen de una María Elena Walsh que también es poeta para adultos, no que simplemente esporádicamente la ejerció de a ráfagas. Fue un género frente al que se manifestó curiosa, avezada precozmente, en el que se preocupó por formarse y también se interesó. De hecho fue en el que comenzó su producción creativa con su primer libro a los 17 años, como dije, de modo magistral, y fue coronada por un poeta consagrado de por entonces como Juan Ramón Jiménez. Me parece que todo ello contribuye a hacer de ella una figura que también en esta dimensión de las artes destaca. Y lo hace con brillo. Las tramas complejas de una producción literaria riquísima se ven entonces reforzadas por este otro corpus, que aborda nuevos temas, según otro lenguaje, desplegando otros códigos, pensando en otra clase de interlocutor que a su vez la leerá ya no solo como la autora para niños que el lugar común ha querido situarla, ya casi como en una estereotipia, sino como la escritora madura, preparada, para adultos, vigorosa, que también destaca de modo sobresaliente y que sabe tocar fibras íntimas de nuestra subjetividad. O referirse a la sociedad con palabras severas. Lo hace de modo eficaz y sin alardes. En el mejor sentido de la palabra, se trata de una poesía de la modestia. No hace alardes, no es grandilocuente, es módica en su economía poética. No es lacónica. Sino que acude a las palabras justas. Lo hace con moderación de recursos, sin figuras hiperbólicas ni menos aún una poesía hermética. Y lo hace de un modo que mantiene esa excelencia y esa originalidad que jamás decaen en Walsh. Una poética, un proyecto creador que sorprenden, que incorpora, nutriéndose de muchas fuentes, procedimientos para luego volcarlos a todas las dimensiones de la labor creativa. De modo logrado, María Elena Walsh vuelve a triunfar esta vez, anexando un nuevo territorio al riquísimo planisferio de sus fronteras creativas.