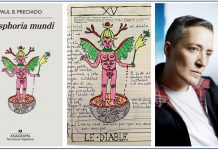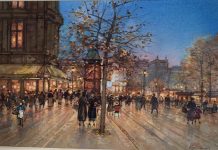Al tío Juan y a María Elena, matanceromanos de la familia
2025. El domingo 12 de enero mientras almorzaba con mi madre escuchábamos atentos la radio, buscando una estación que nos ofreciera alguna música que fuera de nuestro agrado. De repente, entre la estática que circunda el cuadrante, una frecuencia en FM nos mostró el sonido de unas trompetas que se nos hicieron muy familiares. Se trataba de los “metales” de la Sonora Matancera, agrupación cubana de centenaria trayectoria muy escuchada en México y parte del playlist de varias generaciones incluidas las de mi familia, acostumbrados —me incluyo— a escuchar a la agrupación a la hora de hacer las labores del hogar, en fiestas, reuniones privadas y tocadas sonideras.
Como se sabe, el aprecio por la Matancera no es exclusivo de Cuba, su tierra natal. El impacto y el afecto por la agrupación se extendió por todo el continente americano a lo largo de su centenaria existencia, siendo México uno de sus más fuertes sedes y una sus primeras tierras conquistadas. Dicha situación puede entenderse en el contexto de aquellos años. Tanto en México como en algunas otras regiones del continente americano, el desarrollo de industrias culturales como la radio, el cine —y la televisión posteriormente—, generaron un fuerte magnetismo sobre quienes buscaron en su momento destacar en el mundo artístico. La ciudad de México, al ser sede de la XEW estación “Voz de la América Latina” en función de su alcance (5,000 watts de potencia inicialmente), le permitió tener una mayor magnitud en su cobertura, lo que por supuesto le formó una enorme cantidad de radioescuchas y la llegada de patrocinios, que a su vez, facilitaron el desarrollo y el afianzamiento de talento artístico tanto nacional como de otras latitudes del continente, el cual, en muchas ocasiones, tocó a sus puertas. Habrá que decir, que también hubo talento que no tan fácilmente fue incluido en la programación de dichas industrias, por lo que muchas veces estos elementos buscaron otros espacios donde presentarse mientras les llegaba una oportunidad en los medios de comunicación emergentes. Teatros, carpas, night clubs y demás centros recreativos y nocturnos, dieron cabida a actores, músicos y demás gente talentosa, quienes, a través de su arte, entretenían a diversos sectores de la población ejecutando distintos géneros artísticos y musicales que fueron la delicia de aquellos tiempos.

Entre los géneros musicales que se llegaron a escuchar en la primera parte del siglo XX en México, los de origen afrocaribeño fueron muy apreciados comercial y popularmente. Mambos, danzones, boleros tropicales, cha cha chás, rumbas, guarachas, entre otros, eran del agrado de escuchas y asistentes a salones de baile y centros nocturnos, en donde no era raro poder encontrar a instrumentistas, bailarines y cantantes extranjeros además de nacionales que ya se habían contagiado del gusto por ritmos tan frenéticos y gozosos, tal vez haciendo manifiesto que en sus venas también corrían genes afro, acogiendo estas músicas con familiaridad y regocijo. De hecho, tanto el danzón como el bolero y la guaracha -oriundos de tierra cubana- ya se escuchaban en el Teatro Principal y en la alameda de la Ciudad de México durante el último tercio del siglo XIX ,[1] sin obviar su presencia ya para entonces arraigada en Yucatán y en Veracruz, lugares que recibieron inicialmente tanto a músicos cubanos como a sus piezas musicales con beneplácito.[2]
Por supuesto, la presencia cubana en México es de larga data, aunque oficialmente solo se le empiece a reconocer hasta los inicios del siglo XX cuando lograron abandonar la tutela de España,[3] -claro, sin obviar la sombra estadounidense que los enmaraña desde hace muchos años-. Entre aquellos migrantes cubanos podríamos destacar a muchos que fungieron ciertamente como trabajadores de ferrocarril en Yucatán o como jornaleros en campos agrícolas e ingenios azucareros -por ejemplo en Veracruz-, pero también hubieron empresarios ejerciendo tareas productivas vinculadas al café y al tabaco; aunque si pudiéramos hablar de las primeras olas de cubanos en México a fines de siglo XIX, éstas fueron nutridas también de forma importante por propagandistas, políticos e insurrectos que lucharon por la independencia de su patria isleña, mandando recursos y municiones a sus compatriotas en lucha. [4]

Las presencias cubanas continuarían constantes en la primera mitad del siglo XX, nutridas de forma relevante por cubanos vinculados a la industria del espectáculo, llegados a centros recreativos que ya recibían isleños en Veracruz y Mérida en el amanecer de la centuria. Actrices, bailarinas y músicos de la llamada “perla de las Antillas” llegarían para formar parte de diversos espectáculos y producciones en radio y cine, además de los realizados en muchos centros nocturnos de las diversas urbes mexicanas, principalmente la capitalina. Si bien, muchos migrantes tuvieron la pretensión de residir de forma definitiva en nuestro país -lográndolo algunos de ellos-, también hubo ocasiones la presencia solo era en forma de visitas de carácter provisional dado el trajín que tenían de ellos por su vínculo con el espectáculo, o en su defecto, por el hecho de querer transitar hacia Estados Unidos a donde iban a cumplir contratos, ver a compatriotas, visitar a familiares o para alojarse definitivamente. Las mismas giras por distintas partes de México y del extranjero facilitaron la posibilidad de estrechar lazos y tejer redes y contactos a fin de poder garantizar nuevas visitas en el futuro por si se ofrecía. Para fortuna del público mexicano que disfrutaba —y disfruta aún— de la música tropical, la cercanía de la isla, permitió la llegada de diversos y excelentes exponentes de la escena musical cubana a lo largo del tiempo: Benny Moré, Olga Guillot, Miguel Matamoros (Trio Matamoros), Consejo Valiente “Acerina” (Danzonero), Dámaso Pérez Prado, una muy joven Celia Cruz y por supuesto: la Sonora Matancera, entre otros.
Por entonces en Cuba, el ambiente político era intenso dado el descontento existente por el gobierno establecido, el cual, se instauró en el poder mediante un golpe de Estado encabezado por Fulgencio Batista en 1952.[5] A pesar de dicho contexto, la industria del espectáculo no se detuvo. Artistas cubanos entraban y salían del país para cumplir sus compromisos sin mayores inconvenientes. En el caso de México, el flujo de visitantes artísticos cubanos venía de muchos años atrás. Según Merry Macmasters, en marzo de 1928 la agrupación “Son Cuba de Marianao” comenzó a difundir el son cubano en el Teatro de la Ciudad de la capital mexicana;[6] El famoso “Acerina” para los años treinta, ya deleitaba con sus timbales en el “Salón México” a los concurrentes;[7] Benny Moré por ejemplo, tuvo una estancia en México desde 1945, en donde además de casarse con una mexicana, prolongó su presencia cantando junto a agrupaciones musicales -como la de Mariano Mercerón o la de Pérez Prado- en teatros y centros nocturnos de la ciudad capital, siendo firmado como artista exclusivo de la RCA Víctor.[8] Hoy sabemos que una muy joven Celia Cruz —futura cantante de la Sonora Matancera— visitó México desde 1948 cuando formó parte de un espectáculo de bailarinas de su país, contratado por Cesar “El Chato” Guerra —productor de espectáculos— y Gabriel Figueroa —director de fotografía en cine— para trabajar en el Teatro Follies,[9] el famoso centro nocturno Waikiki —ubicado en el Paseo de la Reforma— y en una película. “Las Mulatas de Fuego” que era el nombre asignado al grupo de bailarinas contratado y donde fue incluida Celia como cantante, participó en una de las películas que se volvería icónica en la época de mayor auge del cine mexicano: “Salón México”.[10] Celia y sus compañeras participaron en la cinta apareciendo alrededor del minuto 6, en medio de la algarabía que genera un baile afro, acompañado por las percusiones de músicos de una agrupación que ameniza un centro nocturno, lugar donde previamente se había efectuado un concurso de baile con los protagonistas del filme. [11]

Por su parte, la Sonora Matancera ya era un conjunto reconocido en su tierra. Fundada en 1924 por iniciativa de Valentín Cané ejecutante del Tres, en la agrupación inició como un respaldo musical en actos políticos del Partido Liberal en la localidad de Matanzas, presentándose con el nombre de Tuna Liberal; pronto cambiarían su nombre efímeramente al de Estudiantina Sonora Matancera, para finalmente ser reconocida internacionalmente solo como Sonora Matancera. Con ese nombre se trasladarían a La Habana en donde se dedicaron a tocar en distintos teatros, clubes y salones para posteriormente tener sus primeras grabaciones con el sello Víctor (1928); a pesar de que en aquellos años todavía existían reticencias hacia los músicos y la música popular entre las clases altas. Por alguna razón como señala el coleccionista Arturo Yañez, no existen grabaciones de la agrupación durante la década de los treinta, hasta años después, cuando graban de nuevo para la RCA Víctor a inicios de los cuarenta. [13]
Es por estos años que se establece el sonido tan singular de la sonora que pasaría de ser un septeto común por entonces en Cuba, a un conjunto más diverso; según su director más añejo, Rogelio Martínez —sucesor de Valentín Cané (el fundador)—, respondiendo esto en una entrevista décadas posteriores, la transformación de la agrupación se daría con la llegada de nuevos integrantes: «decidimos ampliarnos, fue en la década del cuarenta. Valentín llamó a Pedro Knight para hacer la segunda trompeta, vino Lino Frías en el piano, aumentamos el piano y dos trompetas. Nosotros comenzamos la idea de hacer algo distinto a todo lo que habíamos hecho, teníamos las dos trompetas y la idea era buscar figuras [cantantes] y fue tan luminosa, que se dio el caso que el artista que iba a Cuba y no cantaba con la Sonora Matancera, no estaba en nada».[14]
Sería la disquera cubana Panart [15] la que continuaría la senda de grabaciones de la Sonora en Cuba, que en las etiquetas de sus discos apareció como “Conjunto Sonora Matancera”. [16] Grabarían secretamente con el sello Stinson, bajo el nombre de “Conjunto Tropicavana” dado que por entonces eran artistas exclusivos de la Panart. [17] Grabarían también con el sello Ansonia, el Verne y el sello Cafamo, absorbido este último por el sello estadounidense Seeco, en el cual despegaría la agrupación y donde grabaron muchos de los cantantes que darían popularidad continental a la Sonora. En décadas subsecuentes también grabaron para Orfeón, WEA y MRVA (un sello de la propia agrupación).
Como señaló el director de la Sonora, Rogelio Martínez, la incorporación de figuras fue muy acertado y redituable para la proyección del conjunto. Por esos años se incorporó como cantante de planta Bienvenido Granda apodado “El bigote que canta”, quién daría muchos éxitos a la agrupación. Lo haría también -aunque como provisional- el puertorriqueño Daniel Santos, con el que coincidirían en la estación Radio Progreso en La Habana, donde la Matancera se presentaba regularmente. Igualmente se invitó a otra celebridad que terminaría siendo una de sus primeras vocalistas femeninas: la boricua Myrta Silva, quien ya gozaba de reconocimiento en México y diversos países de Latinoamérica. Silva solo permanecería cerca de un año con la Matancera, de ahí que el director Martínez viera la conveniencia de contar con una nueva voz femenina para la agrupación, lo que ocurre al poco tiempo cuando finalmente recluta a una joven Celia Cruz[18] con la intermediación de Rafael Sotolongo, un publicista de la jabonera “Crusellas” que patrocinaba los programas de la Sonora en Radio Progreso y la emisora CMQ . [19]

Dada la hegemonía estatal por parte del gobierno emanado del movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro a partir de 1959, la vida cotidiana cubana comenzó a transformarse iniciando con reformas económicas de gran envergadura, implementando una política de masas que llevó a la formación de campañas de alfabetización en el interior del país, la centralización sindical, la subordinación o nacionalización de las industrias —incluidas las mediáticas— y el intervencionismo en la vida social, todo ello buscando la homogeneidad ideológica y civil de la ciudadanía. Si bien el gobierno revolucionario dio visibilidad a la cultura popular tras el derrocamiento de Batista, en la música, el teatro y hasta el cine, estos ámbitos culturales no estuvieron exentos de choques y resistencias[20], polarizando posturas, consecuentando entre sus miembros la adaptación al nuevo orden, la autocensura o incluso el exilio de algunos de sus integrantes. En nuestro caso, el cambio político inicialmente fue ensalzado por la Sonora al dedicar algunas piezas musicales a dicha transformación en la isla, como por ejemplo “Guajiro llego tu día” cantada por la propia Celia Cruz;[21] sin embargo, pronto las propias disposiciones gubernamentales —entre ellas el intervencionismo en la radio, la centralización sindical ya mencionada y la ilegalidad de los juegos de azar y por tanto de los locales en donde se jugaban [vinculados al turismo, al espectáculo y al show business]—, orillaron al director de la agrupación a tener que tomar decisiones importantes.
La salida de Cuba por parte de la Sonora Matancera —para nunca más volver—, parecía una decisión arrebatada de su director, aunque ante los hechos esto parece que no fue así. En 1959 el contexto político en la isla y la ascendente hegemonía del Estado en la vida cotidiana harían que chocaran los intereses y proyección del conjunto con la realidad, al grado de que Rogelio Martínez en platica con su colega Roberto Espí —director del por entonces famoso Conjunto Casino— confesara su deseo de irse de Cuba ante la situación existente en ese momento.[22] Para ese mismo año Martínez viajó a México para concertar una serie de presentaciones que se darían en julio del año siguiente.[23] Al parecer[kc14] esa fue la alternativa más próxima para salir del país ante los acontecimientos en la isla. Según Donovan Kremer, hubo también otro motivo, pero más personal: Don Rogelio había conocido en La Habana a una promotora de una agencia de viajes de nombre María de la Luz Moreno Domínguez, a quien invitó a sus presentaciones ya estando en México y con quien posteriormente procreo una niña que fue bautizada en la Catedral Metropolitana de México como Celia Caridad Liz, nombre alusivo a quien fue su madrina en ese momento: Celia Cruz por supuesto.[24] Volviendo a la situación de la salida de Cuba, para julio de 1960, el conjunto se dirigió a México sin que sus integrantes —incluida Celia Cruz— supieran que sería un viaje sin retorno. Para la cantante fue un evento doloroso dado que por entonces tenía a su madre delicada de salud, la cual tiempo después fallecería y a la que tuvo que llorar en la distancia ya que no se le permitió regresar al país. [25]
En México, en cambio, las cosas marcharon estupendamente para la Sonora Matancera la cual se presentó en los lugares más relevantes de la vida nocturna de aquellos años: el Teatro Lirico,[26] el Terraza Casino y el Teatro Blanquita serian testigos del éxito de la Sonora y de Celia Cruz. [27] Y es que la agrupación ya para entonces mantenía una popularidad importante gracias también a que el público mexicano la llegó a divisar en la pantalla grande. Sus apariciones en el cine mexicano venían de tiempo atrás: Bienvenido Granda y Daniel Santos junto a la Sonora aparecieron con Rosita Quintana en “El Ángel caído”(1949), una coproducción entre México y Cuba grabada en estudios de ambos países,[28] donde Santos destaca por su interpretación de el “Tibiri tabara”.[29] Con la rumbera Amalia Aguilar, la Sonora también hace acto de presencia en la película “Ritmos del Caribe” (1950)[30] donde nuevamente Daniel Santos tiene una participación con el tema “Negra”, en el que por cierto canta en español e inglés. [31] Celia Cruz y la Sonora Matancera cantarían “Amorcito corazón” en la película del mismo nombre, además de los temas “Tu voz” y “La pachanga”;[32] dicho filme sería exhibido en el año de 1961, aunque fue grabada en 1960 en los Estudios Churubusco.[33] La Sonora y Nelson Pinedo cantarían “Me Voy pa La Habana” en el filme de 1955 “Una Gallega en la Habana”,[34] grabada en la urbe capitalina de la isla en una coproducción entre México y Cuba , del realizador Rene Cardona. [35]
La estancia de la Sonora en México por entonces se iría prorrogando gracias a los contratos que fueron renovando y a su participación en la llamada “Caravana Corona”, proyecto liderado por el empresario Guillermo Vallejo, quien logró aglutinar a diversas estrellas musicales del momento para hacer recorridos por distintas poblaciones de la república mexicana, dando funciones en un mismo lugar o viajando en un mismo día a ciudades o localidades distintas. [36] A decir del propio Rogelio Martínez, la relación con don Guillermo fue ciertamente familiar y el estar en la Caravana un acierto:

«Fue una suerte estar con Guillermo Vallejo. Y ahí imagínese, usted ya sabe, en todos los cerros en el “bus”. Recorrimos de punta a cabo. Hasta en las pangas. ¿Conoce las pangas? Ahora ya no hay. Recorrimos todo. Dos pueblos diarios. De uno nos íbamos a tocar al otro. El señor Vallejo entendía que la Matancera era el éxito del momento. Se acercó a nosotros…Yo personalmente al señor Vallejo lo tenía como un padre. Se apeaba con los amigos. ¡Que hombrecito este caballero! Un buen amigo. Nos conocimos muy bien. Yo considero parte de mi familia a los Vallejo»…[37]
Así como la Matancera conoció todo México, los mexicanos reconocieron desde entonces el baluarte musical que fue la agrupación hoy considerada decana de los conjuntos cubanos y un referente latinoamericano dado los cantantes que pasaron por sus filas como el propio Nelson Pinedo (colombiano), Alberto Beltrán (dominicano), Carlos Argentino (argentino), Celio González(cubano), Carmen Delia Dipini (Puertorriqueña), Leo Marini(argentino) y pocas más de cuarenta voces, incluidas las de dos mexicanos: Emilio Domínguez “El jarocho” y Toña “La negra”, ésta última, ciertamente admirada por el director de la Sonora y de quien expresaba que junto a Libertad Lamarque “me han llevado a cualquier parte”. [38]
México también está presente en el repertorio de la Sonora: “María bonita” de Agustín Lara fue grabada por la sonora con Bienvenido Granda; “Amorcito corazón” de Pedro de Urdimalas ya mencionada líneas atrás, fue grabada para la película del mismo nombre y cantada por Celia Cruz; en la pieza “El mambo es universal” cantada por Daniel Santos, al enlistar a los habitantes del continente americano que disfrutan de su música, no faltó el mexicano —“y el mexicano lo siente así, ¿Cómo? así, así”—. Dos de sus discos cuentan con el nombre del país que los acogió después de salir de Cuba: “Sonora Matancera en México” (1961) grabado bajo el sello de Seeco y “Sonora Matancera. De nuevo …México” (1993) grabado bajo la marca WEA.

La Matancera también sería influencia decisiva de otra institución musical mexicana de añeja trayectoria: La Sonora Santanera. Según Carlos Colorado, director de la Santanera, habitualmente escuchaba discos de la Matancera que le prestaba su hermano pues “estaban muy de moda”, al grado de adaptar los arreglos de la Matancera para ensayarlos en las primeras reuniones de lo que después sería la Sonora Santanera.[39]
La influencia matancera también es locativa: En uno de los barrios más populosos y comerciales de la Ciudad de México, se adoptó el nombre de uno de los éxitos de la Sonora Matancera como insignia y recuerdo de que ahí se dio un “primer” baile sonidero (alrededor de la década de los setenta). En Tepito, actualmente decir “La esquina del movimiento” —éxito que inmortalizara Nelson Pinedo con la Matancera— es recordar aquel primigenio baile popular, y que hace pocos años se ha ido recuperando por quienes laboran en el ambiente sonidero, gracias en parte, también, a que se instaló un centro cultural que ha permitido nuevamente recrear en el corazón del propio barrio, la verbena y la fiesta que genera la música tropical -incluido el repertorio matancero- que desde hace unos años por el contexto inestable y crítico del barrio se había perdido. [40] Dos de los cantantes más connotados de la Matancera se quedaron a vivir en México: Bienvenido Granda, fallecido en la Ciudad de México en 1983[41] y Celio González, quien incluso llegó a grabar un bolero ranchero llamado “Por una cara bonita” con el Mariachi Nacional de Arcadio Elías.[42] González se avecindó en el municipio mexiquense de Tlalnepantla en donde llegó a establecer un negocio de birria en el centro de dicha localidad, por lo que era visto y conocido en el rumbo, al grado que la gente ya lo trataba con naturalidad sabiendo que era una celebridad. No obstante, alguna ocasión que mi madre pasó de visita por el lugar y miró mientras le boleaban los zapatos al señor, no se le quiso acercar para pedirle un autógrafo, argumentando ella: “que llevaba prisa por comprar cosas que necesitaba en el momento…” tal vez lo que llevaba era la pena habitual que se tiene cuando se está ante alguien admirado…en fin. La “Mama de los pollitos” como se le ha apodado a la Matancera, sigue sonando en los estéreos, consolas, celulares, y demás artefactos reproductores de muchos de los mexicanos que les siguen admirando. Quedan estas líneas como sencillo agradecimiento a la Matancera, por los alegres momentos que nos ha regalado cuando escuchamos sus éxitos… y tras 101 años de existencia, —junto al centenario del natalicio de doña Celia Cruz—… ¡Larga vida a la Sonora!

[1] Periódico La Voz de México, 24 de febrero de 1878 y 3 de agosto de 1884.
[2] En el caso del danzón, Jesús Flores señala que tuvo una buena recepción en tierras yucatecas debido a que se le confundió con un derivado “culto” de la habanera, de ahí que se le adoptara como una música burguesa durante el porfiriato. Jesús Flores y Escalante, Imágenes del Danzón. Iconografía del danzón en México, México, Asociación Mexicana de Estudios fonográficos A.C., segunda edición, 2006, p. 5.
[3] Como lugar de tránsito y por su ubicación geográfica, Cuba siempre tuvo un valor agregado como isla. Era el punto por donde pasaban las mercaderías que llegaban y se iban del nuevo mundo al viejo, y viceversa. De ahí que se le considerara parte del virreinato de la Nueva España, por lo que cuando México surgió a la vida independiente entre la clase política fue uno de los proyectos el poderla anexar, invadirla o independizarla, situaciones que solo quedaron en anhelos y buenos deseos ante la precariedad económica y política con la que el país tuvo que lidiar durante casi todo el siglo XIX. Para profundizar puede revisarse Rafael Rojas, Cuba, Historia de una anexión imposible, México, Colegio de México (Tesis de doctorado), 1999, 526 págs.
[4] Delia Salazar, Las cuentas de los sueños. La presencia extranjera en México a través de las estadísticas nacionales (1880-1914), México, Secretaría de Gobernación-Instituto Nacional de Migración-INAH-DGE Ediciones, 2010, pp. 352-354.
[5] Oscar Zanetti Lecuona, Historia mínima de Cuba, México, Colegio de México, 2019, p.242.
[6] Merry Macmasters, “Hace 90 años, México se deleitó por primera vez con sones habaneros en vivo” en La jornada, 13 de marzo del 2018.
[7] Raúl Martínez Rodríguez, Para el alma divertir, Editorial Letras Cubanas, 2004, p.38.
[8] Raúl Martínez Rodríguez, Benny Moré, Cuba, Instituto Cubano del Libro-Editorial Letras cubanas, 1994, p.18-20.
[9] También llamado en algún tiempo como Teatro Garibaldi, aledaño a la famosa plaza mariachera de la Ciudad de México.
[10] Rosa Marquetti Torres, Celia en Cuba (1925-1962), Estados Unidos, Desmemoriados, 2022, p. 100-102.
[11] Película “Salón México” en https://www.youtube.com/watch?v=ukCF8bg5OKU, consulta del 22 de febrero de 2025.
[12] El Tres es un cordófono que tradicionalmente cuenta con tres órdenes de cuerdas dobles aunque puede tener variables; tiene un sonido brillante y es ocupado en géneros como el bolero, la guaracha y el son. Se le considera el instrumento nacional cubano. Para profundizar sobre el instrumento, puede verse la siguiente dirección: https://havanamusicschool.com/el-tres-cubano-simbolo-de-una-rica-tradicion-musical/ , consulta del 27 de marzo de 2025.
[13]Fonoteca Nacional, Conversatorio “100 años de la Sonora Matancera” en https://www.youtube.com/watch?v=GmE4f1GI8BQ, consulta del 15 de marzo de 2025.
[14] César Pagano y Sergio Santana (Introducción, notas y coda: César Pagano), “Entrevista inédita a Rogelio Martínez, director de la Sonora Matancera” en Agenda Cultural, Colombia, Universidad de Antioquia, Noviembre de 2024, p. 28.
[15] La Disquera Panamerican Art (Panart) fue fundada en Cuba por el puertorriqueño Ramón Sabat en 1943. La disquera fue la primera en hacer discos en la isla -en esos años los discos eran importados- y se volvió histórica al contar con el primer cha cha chá grabado “La engañadora”, de Enrique Jorrín, tal como el primer sencillo de mambos de Dámaso Pérez Prado, que fracasó en Cuba justo antes que se fuese a México para convertirse en el rey del mambo mundial. Judy Cantor-Navas, “El mundo de Panart Records” en https://gladyspalmera.com/coleccion/el-diario-de-gladys/el-mundo-de-panart-records/ , consulta del 17 de febrero de 2025.
[16] Pueden verse un par de etiquetas de discos de la Sonora Matancera de esa época en la siguiente dirección: https://frontera.library.ucla.edu/es/blog/2015/04/el-sello-discogr%C3%A1fico-panart-cuban, consulta del 22 de enero de 2025.
[17] El anacrónico, “Sonora Matancera – Grabaciones sello Stinson” en https://el-anacronico.blogspot.com/2015/11/sonora-matancera-grabaciones-sello.html, consulta del 15 de marzo de 2025.
[18] “Myrta Silva” en https://gladyspalmera.com/coleccion/imagen/54700/, consulta del 15 de marzo de 2025.
[19] Marquetti, op. cit., p. 139.
[20] Rafael Rojas, Historia mínima de la Revolución Cubana, México, Colegio de México, tercera reimpresión, 2023 p. 166-167.
[21] Juan José Suarez García, “En el centenario de la Sonora Matancera: Celia Cruz su mejor solista” en Agenda cultural… op. cit., p. 16.
[22] Marquetti, op. cit., p. 377-379.
[23] Ídem, p. 375.
[24] Donovan Kremer, “El legado más humano de Rogelio Martínez, director de la Sonora Matancera” en https://confabulario.eluniversal.com.mx/el-legado-mas-humano-de-rogelio-martinez-director-de-la-sonora-matancera/, consulta del 29 de marzo de 2025.
[25] Marquetti, op. cit., p. 396.
[26] El Universal, 18 de septiembre de 1960.
[27] Marquetti, op. cit., p. 389.
[28] Centro de documentación de la Cineteca Nacional (en adelante CDCN), película “El Ángel Caído”(1949), expediente A-01806.
[29] La interpretación de Santos puede verse en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=y_mhBPz286I, consulta del 20 de marzo de 2025.
[30] CDCN, película “Ritmos del caribe” (1950), expediente A-01358.
[31] Dicho tema puede apreciarse en la siguiente dirección https://www.youtube.com/watch?v=e3qaWEf8cx4, consulta 20 de marzo de 2025.
[32]Puede verse dichos temas de la película en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=tujt39VGiXU, consulta del 20 de marzo de 2025.
[33] CDCN, película “Amorcito corazón” (1961), expediente A-01804.
[34] La aparición de Nelson Pinedo puede ver en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=RhnHk9DuC34, consulta del 20 de marzo de 2025.
[35] CDCN, película “Una gallega llega a la Habana” (1955), expediente A-01804.
[36] Guillermo Chao Ebergenyi (coord.), La Caravana Corona. Cuna del espectáculo en México, México, Imprenta Madero, 1995, p. 24.
[37] Ídem, p. 146.
[38] Pagano y Santana, op. cit., p. 32.
[39] Silvia Castillejos Peral, La Internacional Sonora Santanera. Biografía de un grupo musical, México, Universidad Autónoma Chapingo, 2018, p. 27.
[40] Sobre el Centro Cultural Pilares “La esquina del movimiento” en Tepito, puede verse el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=qd5LQQEEpeI, consulta del 28 de marzo de 2025.
[41] El informador, 10 de julio de 1983.
[42] Su interpretación del tema puede escucharse en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=2oM12cNVECE, consulta del 28 de marzo de 2025.
FUENTE DE LA MAYORÍA DE LAS IMÁGENES: Radio Gladys Palmera.