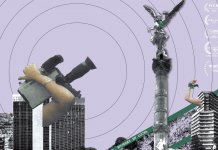a mi hermano Diego, que alentó la publicación de este cuento
Se había divorciado hacía nueve años. Acababa de terminar una tercera relación de dos y la Navidad era inminente. En esos largos años no habían aprendido a entenderse con su ex mujer, pero habían llegado a un acuerdo: los chicos pasarían Navidad con ella, Año Nuevo con él.
Sus padres habían muerto. Hijo único, tardío, nunca se había tratado con primos o tíos. Pocos y distantes amigos estaban casados o divorciados y vueltos a casar y ya lo habían olvidado. Y él a ellos. Educado en la soledad, sin demasiados sobresaltos, convivía pacíficamente consigo mismo.
La tarde del 24 lo encontró de súbito sin siquiera tener tiempo para cocinarse algo. Abrió la heladera a la que –como suele acontecer en hombres solos- encontró casi vacía. Consternado, asistió al espectáculo de unas lechugas mustias, que agonizaban junto a dos huevos blancos sin hervir. Cinco zanahorias languidecían en un dudoso color naranja velado por la sombra y una gelatina de frambuesa empezada se agitaba, trémula, en el último estante. De modo que salió a las corridas al atardecer rumbo a la última casa de comidas que encontró abierta:
-“Pollo con ensalada rusa”-le pidió al vendedor, con la distancia que siempre guardaba con los vededores.
Después de envolverle el paquete y cobrarle, el vendedor le deseó las “Felicidades” del caso que se pronuncian por esos días. Él devolvió el saludo –sin la menor convicción- y se dijo que lo fastidiaban esas frases superfluas, de estudiada cortesía, pero tan frágiles ¿no?, naturalizadas por ¿la conveniencia? ¿la buena voluntad? ¿incluso en algunos casos hasta eñ tedio? que pretenden decirlo todo y no dicen nada. Tan sólo admiten esbozar una sonrisa inventada porque se repiten más que se sienten. Con el agregado de que dichas a un cliente se volvían doblemente sospechosas en su espíritu genuino.
Llegó a su casa y supo que esa noche no lo asaltaría ninguna novedad. No había armado el árbol de Navidad. No había muérdago colgado en la puerta. Ninguna imagen de Papá Noel podía verse en toda la casa. Ningún reno agitaría su sopor. No esperaba a nadie.
Buscó el silencio (o sólo lo encontró). Meditó sin proponérselo porque, como es sabido, la soledad lo propicia. Ya se escuchaban de tanto en tanto la primeras pirotecnias de los ansiosos.
Su oficina era un lugar lleno de prisas y bullicio, de ruido de impresoras; el gimnasio de música a todo volumen, la calle de estruendo. Amaba a sus hijos pero, adolescentes al fin, estaban en esa edad en la que era imposible que se concentraran en un diálogo porque miraban todo el tiempo el teléfono celular. Si bien no era singularmente religioso, sí aceptó que para estas fechas era importante una cierta cuota de recogimiento.
Se le ocurrió tomar un libro de entre los anaqueles de su desordenada biblioteca. Italo Calvino convivía con un Cervantes sobado, con el lomo aplastado. Y dos James Joyce con el teatro de Chéjov. Junto a ellos, un Tolstoi, opulento, reinaba junto a algunos Faulkner. Un Beckett yacía recostado sobre los cuentos completos de Poe. Verticales, las obras completas de Flaubert se acercaban amenazantes a sus admirados cuentistas: Maupassant, Cheever y Carver.
Tomó uno, elegido por el color. La longitud. No lo sabía. No importaba demasiado. Tampoco el título, el autor, las fechas. Abrió el libro en una página cualquiera. Leyó: “Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes”
La frase lo conquistó. Siguió y siguió con el cuento. Luego con el libro. Si bien, como dije, era un hombre prudente, caviloso y también estaba siempre dispuesto a la improvisación. Lo sedujo la idea de dejarse guiar por esa constelación misteriosa de figuras mediante la cual él, a solas, en una casa en sosiego, había tomado al azar un libro entre sus manos, renunciado a muchos otros y leído unas palabras que lo habían conmovido hasta sus zonas más recónditas. Leyó hasta que las primeras explosiones y campanadas comenzaron a escucharse definitivamente. Los ignoró redondamente, como a un rico con ínfulas rociado con champagne. A medida que el libro lo capturaba también ignoró que estaba en Navidad y se internó en él de manera cada vez más profunda. Se dio cuenta en un momento fugaz de que no había cenado ni tomado vino pero nada lo detuvo. Verificó que ese libro consistía en dos tomos. Se apoderó del segundo y prosiguió la hipnótica tarea a la que se había consagrado.
Siguió leyendo, y siguió y siguió. Y comprendió, cuando hubo cerrado el segundo volumen, que la luz que ahora entraba por entre las persianas ya era la de la Navidad, que ya no era la luz de Nochebuena. Vestido de punta en blanco, en el sofá de su casa, con sus lechugas mustias en la heladera, sus cinco zanahorias, sus dos huevos viejos y la temblorosa gelatina de frambuesa pudo apreciar la mesa bien tendida de platos ya entibiados por el calor de diciembre.
Despatarrado sobre el sofá del living guardó en ese momento en el anaquel los dos tomos que había leído. Su título: Cuentos completos de Julio Cortázar. Los ojos le ardían. Pero recordó –o leyó, para este caso da lo mismo- un Prólogo de Borges que dice: “Un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes del indiferente universo, hasta que da con su lector. Ocurre entonces esa emoción singular llamada belleza, ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica”. Entonces intuyó primero, comprendió después, con asombro no contenido, el milagro que había tenido lugar esa noche, esa Navidad, en las orillas espumosas de su casa. En toda la gloria de su esplendor.