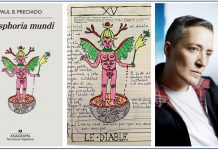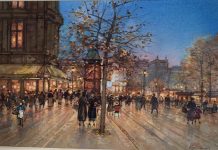Este texto plantea exponer de manera panorámica la historia de la idealización que en América se ha hecho de Europa, esto a través de la literatura. Para lograr acotar un tema extenso y complejo se han elegido tres ejemplos que se consideran representativos: la literatura colonial o del encuentro, los cuentos de hadas y las obras de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.
La idea de América Latina en Europa y viceversa
La mente del ser humano se alimenta de ideas, las digiere, las hace suyas o las desecha, pero siempre está masticando ideas. Unidos a ellas están los nombres. Este es un punto importante. Tenemos dos conceptos claves en nuestro texto: América Latina y Europa. Aquí los utilizamos, en su mayor parte, como una forma práctica para indicar los territorios geográficos que son motivo de este trabajo. En el caso de América Latina o Latinoamérica, el adjetivo latina alude al origen de las lenguas de las naciones que colonizaron esa parte de América y que fueron España, Francia y Portugal, pues los idiomas de estos países son lenguas romances que surgen del latín. Por su parte, el término Europa, tiene su origen en un mito griego, donde Europa, hermana de Cadmo, es raptada por Zeus y al morir, Zeus, en su memoria, le da su nombre al continente. De modo que Europa como nombre tiene una historia antigua, mientras que América Latina apenas unos cuantos siglos, pues como sabemos, tiene su simiente en la conquista de los territorios americanos.
Ahora, ambos términos a nivel sociocultural, político e ideológico, dejan de ser prácticos y aguardan problemas para definirlos. Además muestran cambios en su concepción a lo largo del tiempo. Así, en la época colonial no significaban lo mismo que en la actualidad. Por ejemplo, Europa funcionaba como un referente a un espacio geográfico, pero, tanto en el imaginario colectivo como en los textos legales o narrativos, lo que aparecía era el nombre de los reyes, el nombre de las Coronas a las que pertenecían. Sabemos que incluso los nombres de las naciones que hoy conforman Europa tienen su propio devenir. Por ello, cuando nombramos Europa, América, Latinoamérica, sobre todo en la época colonial, lo hacemos como referencia al aspecto geográfico que hoy indican, pero eso no significa que eran usados así en dicha época. Una vez aclarado lo anterior, entramos en materia.
Edmundo O´Gorman habla de cómo América fue una invención (O´Gorman 2003), tanto para los europeos como para los propios habitantes de América. Los hombres originarios de las tierras americanas tenían una noción de sí mismos y de su territorialidad, la cual fue trastocada con la irrupción española, pues ellos tampoco conocían una otredad realmente distinta. Existían otras tribus, con cosmovisiones diversas pero a fin de cuentas con una historia que terminaba emparentándolos. La llegada de los conquistadores y su posterior victoria hizo que la invención de América primara sobre la invención que los hombres originarios hicieron de los conquistadores y su tierra, es decir, Europa.

Considero que este punto es el origen de lo que más tarde será la idealización de Europa por parte de los habitantes de América Latina, entendiendo por idealización un proceso mental en donde un fenómeno (o sujeto) es definido en términos de superioridad o como prototipo de mayor perfectibilidad, en este caso, cultural. Esta afirmación es muy general pero trataré de puntualizarla.
Aunque mucho se ha mencionado que la dicotomía conquistador/conquistado es demasiado simplista y ya está superada o debe serlo, creo que al estudiar la historia de tal acontecimiento, es posible comprender que tales adjetivos no son simplistas sino básicos y que lo básico siempre aguarda complejidad. No se puede ni pasar de largo, ni desmentir que existió una lucha entre los españoles o portugueses contra los hombres nativos de lo que ahora llamamos América Latina, y que esa lucha estuvo dada en un contexto de conquista, donde quien ganó sometió, militar, política, económica y culturalmente a los vencidos.
Estamos hablando de una realidad histórica, no solamente de posiciones ideológicas, aunque es cierto que las palabras conquista, conquistador, conquistado o vencido, tienen una profunda carga ideológica que a veces hace olvidar que el hecho como tal tiene ciertas características a las que después se les añade la carga ideológica. Las características del “descubrimiento” y conquista de América muestran los principios de las conquistas territoriales que han ocurrido a lo largo de la historia humana: hay un encuentro entre dos civilizaciones, hay una batalla por la supremacía de una de ellas y tal pareciera que una vez dada la victoria ésta va ligada a algún tipo de sometimiento de los perdedores. Hay que señalar que este dominio no es necesariamente violento o dañino, puede tratarse de una mera asimilación casi imperceptible.
No es el propósito de este texto abordar la conquista de América, si se menciona es porque la idea de que a partir de la conquista de América surge paulatinamente la idealización de Europa, debe tomar en cuenta dicha realidad histórica. La idea de América fue fundada bajo la perspectiva europea porque precisamente fueron los europeos los que vencieron y los que en mayor medida establecieron los cánones de la invención, aunque claro, hubo una influencia y retroalimentación de lo narrado por los indígenas. Sin embargo, la historia de los conquistadores y evangelizadores, su lengua, su discurso, su narración fue la que principalmente dio nombre a lo “descubierto”.
La literatura colonial escrita por los frailes o por los mismos conquistadores es el testimonio y a la vez la fundación de la idea de América. Fue una invención bidireccional: por un lado era narrada por los frailes, los conquistadores o los visitadores para los europeos, a quienes a distancia había que hacerles “tangible” la otredad, y a la vez era hablada y nombrada para los propios indígenas. Las lenguas indígenas entraron en un proceso de alfabetización que las asió a la estructura gráfica occidental y de allí la expansión del castellano o el portugués vino de la mano. Así que América aprendió a pensarse en la lengua del conquistador.
Los mestizos, que somos la mayoría de los habitantes de América Latina, aprehendimos nuestra historia, nuestra América a partir de la visión europea. A excepción de los pueblos indígenas que han sobrevivido y luchado por preservar sus tradiciones e historia, la mayor parte de la población latinoamericana conoce América a partir de la perspectiva colonial, en donde la victoria de los conquistadores españoles es reseñada como el principio del “nosotros”, aunque bien no sepamos qué es ese “nosotros”, ese mestizaje de siglos. Ahora, a ese conocimiento del sí mismo americano va unido el conocimiento del otro europeo. Y es que aunque sabemos que los procesos de independencia en los países latinoamericanos surgieron de una confrontación ideológica, política y armada contra la dependencia española o portuguesa, y que dicha confrontación en el plano ideológico se fundó en tratar de crear o esbozar una personalidad propia de los pueblos en disputa, esa personalidad no podía desprenderse del pasado colonial que había tejido durante siglos la noción de que Europa era la cuna de la civilidad. Sí, Asia había aportado grandes conocimientos y técnicas, al igual que África, pero los verdaderos catalizadores de dicha sabiduría fueron los europeos y Grecia el eje de la cultura occidental.
No se discute aquí la gran aportación cultural europea. No se trata de minimizar ni la historia ni el conocimiento denominado occidental, lo que aquí se señala es el hecho de que en América Latina, tal conocimiento es la mayor parte del tiempo visto como superior, como punto rector en torno al cual deben valorarse los demás conocimientos, cosmovisiones, ideologías o manifestaciones culturales. Que si bien esto ha ido modificándose con el paso del tiempo, aún prevalece. Asimismo, la crítica al eurocentrismo ha sido cada vez mayor y alcanzado una recepción importante tanto en América Latina como en el mismo continente europeo. La realidad social que vive hoy Europa la ha hecho voltear sobre sí, cuestionarse, indagarse y a su vez involucrase en el pensamiento del otro.
Quinientos años en la historia del hombre son cruciales pero a la vez relativamente breves, sobre todo si hablamos del concepto de identidad en un grupo social o en este caso de un pueblo o cultura. La identidad, así como es difícil de concretar conceptualmente manifiesta gran complejidad en su construcción. Una cultura forja su identidad a través de un cúmulo de saberes transmitidos por diversos medios, con una historia extensa, recolectando tradiciones, normas, cosmovisiones, acontecimientos históricos e incluso aspectos geográficos que de alguna manera inciden en la “personalidad” de un pueblo. A la vez, existen trasformaciones a lo largo del tiempo en dicha identidad.
Así como anteriormente hablamos de cómo la idea de América se hizo a partir de los cánones europeos, la idea de Europa en los habitantes del Nuevo Mundo surgió de los mismos europeos. Tomemos en cuenta que en los inicios de la colonia y hasta bien entrada esta etapa, los que viajaban a través de dos continentes, los que narraban lo que “veían” y pensaban acerca de ese viaje, los que tenían una voz autorizada para realizar comparaciones, eran los europeos. Los indígenas no tenían esa posibilidad (porque el hecho de ser llevados por Colón como “materia de exposición”, no ha de ser contemplada como una visita, ya que en ese momento ni siquiera eran considerados visitantes). Los mestizos tampoco. Fueron algunos criollos –eran los nacidos en América pero de descendencia europea–, quienes pudieron en su momento conocer Europa, debido a su posición social privilegiada.
Tenemos entonces que el continente europeo como espacio geográfico fue una realidad que sólo era posible conocer a través de una posición de poder: ya fuera por ser europeo o su descendiente. Si los mestizos o indígenas llegaban a viajar como trabajadores de los barcos, su visión era la de un subalterno, que así observaba y que además al momento de narrarla no tendría un estatuto de equidad participativa. Ese viejo continente, además de lejano, era para los mestizos e indígenas, incluso para muchos criollos, inalcanzable. Estaba allí, regía, pero era inaccesible. A su vez, se le podían adjudicar cantidad de características, de historias, de imágenes y, dentro de todo ello, la magnificencia de los que reinan. Porque recordemos que América Latina formaba parte, según el caso, de la Corona española o de la Corona portuguesa.
La suntuosidad que proyectaban los virreyes (representantes de la Corona en el Nuevo Mundo) era apenas una estela de lo que debían ser el rey o la reina del Viejo Mundo. Pensemos que aunque la idea de la Corona no era algo en lo que estuvieran pensando siempre los pobladores americanos, pues lo lejano y desconocido es también abstracto y puede caer en el olvido o ser minimizado, cuando ese concepto aparecía lo hacía con toda la fuerza del mandato, de la opulencia y del poder. De alguna manera, el imaginario humano le ha otorgado siempre una fuerte carga de imágenes o referencias a lo que representa poder. Por ello, la idea que más tarde sería Europa para los americanos, nace en esta concepción del lugar donde surge lo que reina y que por tanto es superior. De allí a la idealización hay pocos pasos.
La literatura del encuentro
La literatura colonial es muestra fehaciente tanto de la idea que Europa se hizo de América Latina como viceversa. Esta literatura es la que de manera más clara y pragmática narra la historia de estas ideas. Por un lado, los textos y cartas de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés, la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo o Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, por citar ejemplos representativos, pertenecen a la literatura que se podría denominar del encuentro. Ellos narran desde la voz del “descubridor” o conquistador y lo hacen dirigiéndose a lo que consideran la instancia suprema en la Tierra: el rey. Aunque en el transcurso, los receptores fueran diversos, el texto está enunciado de tal manera que se describe lo descubierto o conquistado al ente del que se desprende toda autoridad. En su primer momento América fue descubierta, nombrada, inventada, contada, descrita para la autoridad; para que aquel que reina pudiera hacerse una idea de aquello que le era propio según lo establecido por los términos de conquista, y a su vez regido por los preceptos legales de la época, donde tal conquista se pudo “justificar”, tanto ideológica como legalmente, mediante la religión, es decir, a través de una misión evangelizadora.
Así aparece otro de los puntos nodales: el aspecto religioso. Tanto para los europeos de la época del “descubrimiento” y conquista de América, como de los hombres originarios de esas tierras, la religión era el fundamento de su cosmovisión. Los pueblos prehispánicos mantenían una estructura social con un mayor apego a su concepción religiosa. De modo que tanto para la perspectiva europea como americana, justificar una colonización a través del aspecto religioso era totalmente acorde a ambas visiones. Por un lado los evangelizadores creían firmemente que su labor era salvar almas paganas del infierno, mientras lo indios que estuvieron en las luchas de conquista, sabían que aceptar la nueva religión era entregar lo más importante que tenían, de allí su rechazo inicial como su conversión paulatina.
En este escenario, y aunque ya descubridores y conquistadores apelaban a una figura divina en su labor, surge la narrativa de los frailes que llegaron a evangelizar. Sabemos que fue la religión católica la que imperaba en gran parte de occidente durante esa época y que se encargó de las misiones evangelizadoras en América Latina. En Historia general de las cosas de Nueva España de fray Bernardino de Sahagún o Historia de los indios de la Nueva España de fray Toribio Motolinía, tenemos dos ejemplos de una literatura que mencionaba expresamente la labor misionera que los frailes tenían ante la Corona y sobre todo para con dios mismo.

Son obras que, por una parte, enuncian la potestad divina conferida por sus hábitos para llevar la palabra de dios a los indios y librarlos del pecado, a la vez que realizan un ejercicio comparativo entre los referentes culturales europeos y los prehispánicos. Con este ejercicio hicieron varias cosas, una de ellas es darnos a nosotros como lectores actuales pistas sobre la manera en que comenzó la comunicación entre ambos protagonistas de la conquista, donde hay que esforzarse por “igualar” los canales comunicativos. Otro aspecto que se pone de manifiesto es la forma en que se llevó a cabo la imposición de una perspectiva, en este caso religiosa pero que abarcaba muchos más tópicos, por parte de los evangelizadores, los cuales representaban la visión europea regente.
Cuando Bernardino de Sahagún compara al dios azteca Huitzilopochtli con Hércules o la historia de la ciudad prehispánica de Tula con la “adversa fortuna” de Troya (Sahagún 1975: 16-29), lo que hace es justo buscar una equivalencia referencial, algo natural en el lenguaje, pero que aquí involucra una conquista de por medio. Como los frailes lo que debían salvar eran las almas de los indios, su conquista era a nivel religioso, aunque como vemos no sólo hacían acopio de los referentes católicos, sino también de referentes grecolatinos. Ahora, y es lo que nos interesa, si se leen las obras de estos frailes u otros, encontramos que ese quehacer comparativo termina por ser enmarcado en una concepción occidental donde dichos referentes son los que se observan como superiores, debido a que una labor evangelizadora como la que se llevó a cabo tenía su razón de ser en la validez de esta concepción sobre la errónea y pecadora de los preceptos indígenas.
Este hecho hizo que en principio toda la cosmovisión indígena, su estructura social, política, militar y su entramado cultural, fuesen presentados como equivocados, ya que al estar basados en una religión presentada como errada, no podía ni mantenerse ni validarse por sí misma. Si existieron aspectos que se mantuvieron en la vida indígena fue o por que pasaron desapercibidos, porque se luchó por mantenerlos o porque los evangelizadores consideraron que tales prácticas o ideas coincidían de alguna manera con las que dictaba la ley cristiana. Este minimizar o rechazar por completo las costumbres prehispánicas permeó ideológicamente tanto en la visión europea como en la que se estaba desarrollando en América Latina, y tuvo alrededor de tres siglos para consolidarse.
La literatura del “ensueño” con reyes y castillos
Al franco rechazo o por lo menos desprecio de lo prehispánico se unió el predominio de una literatura de importación. Cantidad de obras comenzaron a llegar de Europa a América. Llegaron obras que abordaban todas las materias contempladas en la época, es decir, arribó el compendio de saberes del pensamiento occidental. Se introdujo la manera de pensar el mundo bajo esa lógica, la cual era distinta pero no superior a la prehispánica, sin embargo, también en este ámbito, el conocimiento indígena fue relegado. Se hablaba de él a modo de curiosidad intelectual más que de un verdadero conocimiento. Los propios indígenas fueron instruidos a la usanza europea. Para muestra basta echar un vistazo a la historia y a las materias estudiadas en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, el primer y único colegio exclusivamente para indios que existió en tierras aztecas, donde la enseñanza de los autores clásicos, griegos y latinos, así como el latín, eran materias básicas.
De esta forma se afianzó un aspecto más del dominio europeo. La cultura clásica occidental se encumbró. El ver al dios cristiano como el único y verdadero era uno de los frentes a ganar, el otro era la forma de pensar, conocer el mundo y generar conocimiento y eso se logró a través de los modelos educativos. Por supuesto, en medio de todo ello encontramos a la literatura. La idealización de eso otro lejano y superior que representaba Europa estaba también presente en las obras literarias. Así como se quería alcanzar y producir un tipo de pensamiento basado en las premisas logocentristas, también los cánones literarios se establecieron respecto a los occidentales. Huelga decir que el imaginario creativo en América Latina pronto absorbió las recreaciones de la literatura europea y, lo más relevante para este trabajo, a través de las narraciones Europa se erigió como un lugar épico y de ensueño.
Como ejemplos para argumentar lo anterior, se encuentran los cuentos que ahora denominamos infantiles, las sagas que recrean los tiempos medievales o la misma literatura caballeresca. Los cuentos medievales europeos transmitidos por tradición oral y recogidos en narraciones escritas se expandieron por América Latina, ya sea a través de la voz o la escritura. Esos símbolos de los que está plagada esta literatura se impregnaron en la propia cultura mestiza que nacía en suelo latinoamericano. Si se ha retomado esta literatura como otro ejemplo representativo de la idealización de Europa, es porque se considera que las imágenes épicas que transmite son las que mejor crean un vínculo con la imagen que los habitantes tenían de la autoridad regente de la conquista, además de ser básicas y fáciles de aprehender. Los castillos, los reyes, las cortes, los hechizos, los encantamientos, en fin, toda esa colección de referentes, son una forma sencilla y fantástica de hacer imaginable lo intangible de la autoridad que dirigió la vida colonial y que dejó su estela en la estructura sociocultural de los pueblos americanos.
Si pudiéramos preguntar a cientos de niños latinoamericanos de distintas épocas y regiones, si conocen algún cuento donde existan reyes, príncipes, castillos, bosques encantados o hadas, la gran mayoría respondería que conocen varios o muchos. No todos, los niños de los pueblos que se han mantenido como pueblos indígenas quizá responderían que no, que ellos conocen otro tipo de historias fantásticas. No obstante, el hecho de que gran parte de la población latinoamericana conozca cuentos de hadas o identifique algunos personajes de la mitología nórdica, por ejemplo, muestra la recepción que ha tenido en América Latina la literatura europea y la edad tan temprana en que ha sido recibida. En edades tempranas los referentes –en este caso de tipo literario– son decodificados y almacenados en la memoria de una manera distinta a los de la edad adulta, una de las características del procesamiento infantil de imágenes es la fuerza con que pueden permanecer en la memoria del sujeto las imágenes que logran fijarse.

Si, imaginando de nuevo un sondeo imposible, pidiéramos a los niños o adolescentes latinoamericanos que nos narraran un cuento perteneciente a la cultura de cualquier pueblo indígena, habría problemas. Con seguridad pocos niños podrían contar un verdadero cuento prehispánico o no lo harían con la misma facilidad y entusiasmo que un cuento de origen europeo. El entusiasmo con que un niño que vive hoy en Latinoamérica contaría un cuento de hadas, no lo encontraremos al preguntar por un cuento indígena, allí veríamos confusión, algunos datos sueltos que provendrían del esfuerzo nemotécnico para recordar alguna narración que en la escuela le hayan dicho pertenecía a los indios o indígenas. Esto es resultado de la historia narrada aquí sobre la derrota, el posterior olvido y relegación de las culturas originarias de América. La cultura occidental cubrió todo y lo hizo con el halo de lo que es legítimo y superior. Fue aplastante y hasta hace algunas décadas muy poco perceptible.
Con esta literatura del “ensueño” asistimos a la forma inicial de la idealización de Europa. Como niño no europeo deseas conocer esos lugares fantásticos con hadas y castillos. En el momento en que descubres que esos cuentos provienen de lugares de un continente llamado Europa surge el deseo de “ir”, de “estar”, de “explorar” ese sitio. Con el surgimiento de la fotografía y más tarde del cine, esas narraciones fantásticas adquirieron mayor vigencia y difusión. Sabemos que Hollywood es el emporio cinematográfico más importante y avasallador en el mundo (el cual por cierto está en América sólo que no en América Latina y eso hace una gran diferencia), y éste ha hecho lo suyo para reforzar en el imaginario colectivo las imágenes de ensueño de la literatura europea que hoy llevan a seguirla “deseando”.
La literatura de la intelectualidad y de lo lúdico: Jorge Luis Borges y Julio Cortázar
Como últimos ejemplos de una literatura donde la idealización de Europa está presente, se abordará de forma breve la obra de los escritores argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. La razón de la elección es que sus obras son de las más importantes e influyentes en la literatura hispanoamericana. Explorarlas bajo esta lupa es hablar de íconos literarios que como tales crean patrones creativos. Con ambos escritores damos un salto en el tiempo y omitiendo un repaso por los procesos de independencia de los países latinoamericanos respecto a la Corona española o portuguesa, llegamos al siglo XX, donde dichos países ya están afincados y han logrado conformarse a sí mismos en múltiples niveles, aunque de manera difícil, muchos inmersos en conflictos armados y con un entramado complejo en su estructura social.
Cuando en este apartado se nombra la literatura de la intelectualidad, nos referimos a la obra de Jorge Luis Borges. Él exploró en sus múltiples relatos, ensayos y poemas los laberintos del intelecto humano, de allí que asociemos con ello su obra. Borges convirtió en literatura tres grandes tópicos: derroteros filosóficos –la epistemología el principal–, paradigmas físicos y paradigmas lógico-matemáticos. Temas cruciales para el ser humano, llenos de complejidad y que son difíciles de traducir a un mundo literario y encima con la magistralidad que él lo hizo. Los universos narrativos borgianos descansan en estos tres tópicos pero están construidos con un acervo impresionante de conocimiento multicultural que crea espacios, ambientes y personajes fantásticos.
La erudición de Borges desplegada en su obra se basa a su vez en seis pilares: alude infinidad de veces a la historia y cultura europea, la cultura oriental, la cosmovisión judía y la árabe, la historia o personajes estadounidenses y Argentina. A no ser por Argentina y algunos sitios, autores o personajes latinoamericanos, esta parte del globo está casi desaparecida. Una mención de las culturas prehispánicas no aparece o sería una excepción. De África, ya intuimos, estará Egipto. Todos tenemos predilecciones culturales, sin embargo no debemos olvidar que dichas predilecciones descansan en nuestras ideas del mundo. Para nadie es un misterio que para Borges los aspectos culturales señalados son los que valía la pena considerar. La nula aparición de algunas manifestaciones culturales no es gratuita ni se debe a un descuido de alguien con las ansias de conocimiento como Borges.
En cuanto a Europa, basta abrir su Nueva antología personal, compilación de sus escritos hecha por él a sus casi setenta años, para encontrar la idealización que en este trabajo hemos descrito. En el poema “A un poeta sajón” nos encontramos con la victoria de Brunanburh, en “París, 1856” tenemos las noches de oro. En “Límites” lo escuchamos decir: “¿Y el incesante Ródano y el lago, / todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino” (Borges 2004: 31), donde esa inclinación parece una reverencia alrededor de lo sucedido en torno al Ródano y que ha generado saberes. O sus poemas James Joyce y Heráclito que son pinceladas sobre sus predilecciones literarias y filosóficas. Punto aparte merece Otro poema de los dones, sin duda una compilación de sus grandes filias culturales. La mayor cantidad de referentes (ya sea lugares o autores) pertenecen a la cultura europea, hay un nombramiento al Islam, aparecen varias ciudades estadounidenses junto a Walt Whitman y una sola alusión a un lugar latinoamericano que es Montevideo. Este poema compila aquello por lo que Borges agradece al “divino / laberinto de los afectos y de las causas / por la diversidad de las criaturas / que forman este singular universo” (Borges 2004: 31).

En muchos de sus cuentos, como son “El jardín de los senderos que se bifurcan”, en “El tema del traidor y del héroe” o “El inmortal”, encontramos descripciones o menciones de ciudades como Londres, Berlín, Dublín, Roma. Si hiciéramos un recuento de los lugares que nombra en su obra, nos toparíamos con que la mayoría deben ser ciudades europeas que inscritas en los escenarios borgianos adquieren un aura mística, llenas de saberes ancestrales. Con sus ensayos pasa lo mismo, aquí no se trata de lugares sino de fenómenos, temas o autores. En textos como “La flor de Coleridge”, “El sueño de Coleridge”, “Sobre Oscar Wilde”, “De las alegorías a las novelas” o “Las Kenningar”, el estatuto de Europa como principal fuente de saber y civilidad es todavía más directo.
En el caso de Julio Cortázar, sabemos de su estrecha relación con Europa desde pequeño (nació en Bélgica) y hasta en la edad adulta cuando residió en España, Suiza, Italia y por supuesto París: la ciudad de sus delirios y rayuelas. Contrario a Borges, con los años Cortázar terminó por pronunciarse políticamente. Su estadía en Europa lo hizo voltear y ver a Latinoamérica, su desigualdad social, el autoritarismo de sus dirigentes, los atropellos, las luchas de sus habitantes, etc., cosa que había eludido estando en Argentina, cuando sólo veía y soñaba con Europa. De nuevo tenemos ese juego de espejos que habita en los sí mismos y en los otros.
Muchos críticos consideran que con Rayuela inicia el denominado “boom latinoamericano”, que fue el nombre dado a un fenómeno literario que contempló las creaciones de varios autores. El boom abarca un lapso que va de 1960 a 1970 aproximadamente, cuando fuertes tensiones políticas y conflictos sociales ocurrían en Latinoamérica. Si se considera a Rayuela como una de las obras precursoras de este fenómeno no es por su carga política, sino por su apuesta narrativa de tipo lúdico, que inaugura las victorias de la literatura latinoamericana en la experimentación literaria. A la vez, hizo que en el mundo contemporáneo, la literatura latinoamericana adquiriera un sabor auténtico y que tratara de tú a tú a las creaciones de otros países. En conjunto, la literatura latinoamericana logró dicha igualdad; si analizamos caso por caso, las cosas resultarían un tanto diferentes.
El que sea Rayuela uno de los pilares del boom encarna una contradicción, pues aunque es cimiente de un fenómeno que busca explorar o al menos hablar de lo latinoamericano, tenemos que justo Rayuela es una completa idealización de una ciudad europea: París la fabulosa. Era allí donde “se podían ver los mejores cuadros, las mejores películas, la Kultur en sus formas más preclaras” (Cortázar 2002: 39). Toda la obra es un recorrer, palpar, oler, agotar las calles parisinas. Es un poema sobre un amor idílico en voz de Oliveira o la Maga, que aunque ciertas corrientes de la crítica literaria recomienden no relacionar directamente a los personajes y al autor, aquí decir la Maga u Oliveira y decir Cortázar es asociación de imágenes emparentadas. Podríamos señalar más poemas o cuentos de Cortázar donde aparecen alusiones a Europa, pero en su caso, Rayuela basta para mostrarnos una idealización suprema, que sólo se transformó o por lo menos obtuvo otra mirada con la estancia de su autor en tierra europea, desde donde volteó a ver a su América Latina y entonces habló de ella, la idealizó también para los propios latinoamericanos, como hicieron muchos de los creadores del boom y sus alrededores.
Conclusiones
Al inicio del texto sí se habló de la imagen que Europa se hacía de América, poco a poco nos concentramos en la idealización latinoamericana hacia Europa, pero es claro que Europa también ha creado diversas imágenes idealizadas de América y de Latinoamérica, pues todo ser lejano, toda otredad genera intriga. Sin embargo, lo que este texto ha querido poner de manifiesto es que la idealización de América Latina respecto a Europa tiene tintes ideológicos distintos a la que Europa se ha hecho de América Latina. Mientras en el primero hay una idealización permeada por un estatuto de superioridad cultural, en la segunda el motivante se centra más en la curiosidad por el otro, aunque esto puede ser inexacto. Insistimos, el proceso de conquista que existió a mediados del anterior milenio, es un punto de inflexión gigantesco en la historia humana y como tal ha marcado las pautas para concebir ambos continentes.
Por cierto, aquí nos hemos remitido a hablar de América Latina y no de toda América, porque el proceso que vivieron la mayor parte de los pueblos de Norteamérica tuvo características distintas. Allí no hubo colonización ni un mestizaje masivo, porque la política inglesa no percibió ni reguló de igual manera su asentamiento en las tierras americanas. No hubo un justificación legal por medio de la evangelización (lo que se traducía en salvar almas no en desaparecerlas), sino una política de erradicación de las culturas indígenas. Recordemos que con pequeñas excepciones, casi todas las tribus originarias de Norteamérica fueron exterminadas por los ingleses. De manera que Norteamérica no se enmarca dentro de la misma maquinaria colonial que aquí hemos abordado. La historia de los pueblos latinoamericanos tras la conquista respecto a Norteamérica ha sido distinta, por lo que la idea que allí existe de Europa debe tener un análisis independiente.
Hasta hace pocos años en países como México estaba marcado como día festivo el día del “descubrimiento” de América por Cristóbal Colón. Se festejaba que hubieran puesto en el mapa a América. Un mapa hecho por los europeos, a quienes había finalmente que agradecer que civilizaran este sitio. Repito, aunque estas consideraciones han cambiado poco a poco, tanto en europeos como en latinoamericanos, hay mucho que analizar aún en el entretejido sociocultural que vamos trazando. Desde la literatura colonial hasta Borges y Cortázar, pasando por los cuentos de hadas, que parecen no tener nada que compartir, encontramos una idealización en común, porque en tales manifestaciones literarias están las huellas de las diversas concepciones que como humanos hemos construido o derribado y muchas están emparentadas. Uno de los rastros más interesantes es la mirada del Otro, esa mirada descrita en palabras rítmicas, proveniente de seres distintos más cercanos de lo que creen o admiten. Pensar en términos de superioridad e inferioridad está bien para hablar de números, no de humanos.
Bibliografía
Borges, J., Nueva antología personal. México, Distrito Federal: Siglo veintiuno editores 2004.
Cortázar, J., Rayuela, España: Punto de lectura 2002.
O´Gorman, E., La invención de América. México, Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica 2003.
Sahagún, B., Historia general de las cosas de Nueva España, México, Distrito Federal: Porrúa 1975.
NOTA: Este artículo fue originalmeente publicado en Espéculo: Revista de Estudios Literarios, ISSN-e 1139-3637, Nº. 56 (Enero-Junio), 2016 (Ejemplar dedicado a: Europa: identidad, migración y exilio La Literatura del Otro), págs. 204-214.