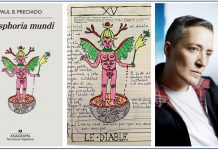En principio diría que escribir un poema es poner en cuestión el uso instrumental de la lengua. El uso cotidiano, alienado, atravesado por discursos sociales tales como el de la publicidad, la propaganda e incluso la misma oralidad contaminada por los discursos del poder encarnados en instituciones como la escuela, los organismos burocráticos, los centros empresariales, los organismos formativos cuando son reproductivistas en lugar de adoptar el pensamiento en encarnado en el discurso crítico. Vayamos a un ejemplo. ¿Qué sucede con la oralidad en la escritura? La oralidad de la escritura, esto es, la oralidad que la escritura pone en escena, no es sinónimo del modo en que hablamos cotidianamente. Del modo como hablamos en nuestros intercambios cotidianos. La oralidad en la escritura, consiste en un uso particular de los signos y de la sintaxis, que participa de un trabajo casi imposible. Esto es: pasar de un código a otro (del oral al escrito) y crear una nueva clase de discurso, que habla siendo escrito. Es, en definitiva, una clase de artificio que se elabora a partir de intervenir la lengua escrita para darle la apariencia de oralidad mediante una operación compleja de construcción y representación literaria.
La oralidad en el discurso escrito constituye una representación del discurso oral. Hasta darle una forma que consideramos guarda ecos de lo que vagamente solemos escuchar y decir: pronunciar. Pero se trata de una elaboración no una transcripción, tal como suele sonar esa lengua literaria al ser leída (o recitada, dado el caso, incluso). En la narrativa argentina, si bien no en la poesía, un caso paradigmático serían las de Angélica Gorodischer o Manuel Puig y los cuentos del escritor Fray Mocho. Ese código escrito deviene luego discurso literario en el poema. Este trabajo con la representación del discurso oral es uno de los tantos recursos a los cuales la poesía puede acudir cuando es trabajada con el objeto de producir un cierto efecto, en este caso, de escucha y de reproducción de un habla coloquial. Hay muchos otros. Y este ejemplo de coloquialismo pone de manifiesto de qué modo la lengua hablada en la literatura es el producto de una minuciosa manipulación que puede ser exitosa si el escritor tiene buena escucha y maneja el dispositivo de la lengua escrita que la emparienta con la oral.
El poema o la poesía (mejor) es un discurso social y es un discurso privado o íntimo a la vez que articula y desarticula la lengua. Juega con el uso social de la lengua, los lectos de grupo o sociolectos, el habla de quienes forman una clase social, un grupo profesional, un género. Versus el idiolecto o uso privado, casi un imposible, pero que guarda mucho de poderoso si la voz del poeta es particular. Estabiliza y desestabiliza la gramática, conformando una totalidad (cada poema) que a su vez es una entidad que cobra sentidos múltiples. Y he aquí el punto. El resto de los discursos sociales suelen caracterizarse por ser unívocos. Por tener o gozar de un solo sentido. Por admitir una lectura por lo general bastante explícita, clara, lineal y nítida. Y solo una. Como dije: instrumental. Es la lengua que usamos para comunicarnos. O es el lenguaje del discurso científico o incluso el que los cientistas sociales utilizan en sus escritos. No hay, no puede haber vacilación ni ambigüedad alguna en ese tipo de intercambio. El poema, en cambio, admite, permite y hasta promueve primordialmente lo que se ha dado en llamar “polisemia”. Es decir, la posibilidad de que un texto introduzca muchas lecturas de un mismo conjunto de enunciados para quien tiene acceso a él y al mismo tiempo comprende que se trata de un referente imaginario, no constatable.
El poema refiere, hay palabras, lexemas concretos que aluden al orden de lo real. Pero adoptando la forma de poema los significantes y significados pierden el juicio. Se insubordinan. Ingresan en la función poética. Es más: dadas las circunstancias nos pone frente al desafío de afrontar ambigüedades, dudas, el significado vacila. Ese poema es dúctil, sugestivo y alimenta una ilimitada cantidad de sentidos. Y todos son admisibles, siempre y cuando exista en esa lectura alguna clase de asidero constatable textualmente hablando. Un sustento que lo avale como significado aceptable. No existe un valor de verdad en estos casos, a diferencia de otros discursos a los cuales me he referido. Se trata de una propiedad que sugiere una gran cantidad de recorridos, muchos itinerarios posibles, el poema se abre a los significados. Un poema no es verdadero ni falso. En todo caso es verosímil o inverosímil. O también está bien o mal escrito. Un texto que pueda significar muchas cosas a la vez y que todas sean igualmente admisibles, aceptables (pero no idénticas).
Un poema puede adoptar tanto una distribución tipográfica en versos en una hoja o una imagen en una pantalla (en verso libre o según composiciones rigurosas tradicionales), siendo las más frecuentes. En otras se las pude respetar solo parcialmente. Pero hay también muy buena prosa poética (lo sabemos). No responde tan solo a estar integrado por unidades formales breves unas debajo de las otras. Hay posibilidades alternativas y hasta transgresoras. Un ejemplo sería el poeta francés Apollinaire, que realizaba formas poéticas circulares o bien espiraladas, llamados “caligramas”, dando lugar a figuras visuales con los versos (lo que se ha dado en llamar posteriormente un trabajo paratextual con el lenguaje poético). El poema es poema porque la sintaxis que organiza cada uno de sus versos rompe con el uso de ese lenguaje comunicativo naturalizado al que ya me he referido. El poema desarma la forma comunicativa convencional (esto es, según una convención, a eso me refiero) a partir de la cual construimos los géneros o subgéneros discursivos, las tipologías textuales, como la narración, la descripción, el discurso argumentativo, entre otros. Y la buena poesía rompe, naturalmente, con los estereotipos y clichés. Rompe porque es por excelencia el espacio de subversión del lenguaje.
Y luego llega esa inmensa variedad de registros, tonos, recursos, formas, figuras retóricas, a las que acuden los y las poetas. Las poéticas de los autores en algunos casos responden a etapas, responden a períodos, según los que prueban distintos recursos formales o semánticos que se reiteran en la producción de estos creadores y creadoras. En otros casos, trabajan de modo obstinado a lo largo de toda su vida una cierta línea de investigación estética sin modificarla llevándola hasta sus últimas consecuencias. Entre esa homogeneidad y esa diversidad, nos encontramos con una enorme variedad de poéticas intermedias. Y de matices, claro está.
Lo que sí resulta innegable es que el poema produce, como afirmaban los críticos literarios de la escuela de los formalistas rusos, un efecto de “extrañamiento”. Transitar un poema, ingresar en su raro mundo extrañado, nos desconcierta. El poeta trabaja su idioma de una determinada manera (y no de otras) que consiste en “enrarecer” su uso cotidiano, en producir un efecto de incertidumbre emocional y de desorden intelectual.
El lenguaje poético se experimenta a partir de una percepción distinta de la del lenguaje habitual, el comunicativo. Se lo percibe como lenguaje prácticamente ajeno a la lengua de uno (pero no necesariamente incómodo). Y esta sensación es lo que ciertos teóricos como Gilles Deleuze han definido en términos de que escribir literatura es “inventar una lengua extranjera dentro de una lengua propia”. La lengua propia, el propio idioma, se perciben como enrarecidos al punto de hacernos pensar que estamos leyendo en un tipo de lenguaje no nativo pero escrito en español. Esta sensación desconcierta, puede generar sugestión, sensualidad, emociones intensas vinculadas a nuevos órdenes de la percepción de la existencia de un sujeto en función de su captación del lenguaje con mucha intensidad. De modo tal que este es el punto en el que me gustaría detenerme y poner el énfasis. “Inventar una lengua extranjera dentro de una lengua propia” tal como afirma Deleuze, es la premisa según la cual un gran poeta logra crear entonces un universo poético que parece ajeno a la propia lengua perteneciendo sin embargo a ella. El poeta trabaja la propia lengua al punto de llegar a un uso tan singular de ella, que alcanza la impresión en el lector, por ejemplo, de la extranjería. O bien de hablar una lengua tan privada (lo que llamamos idiolecto en los estudios literarios) que le pertenece, le es inherente, es propio de él y de nadie más. Eso lo distingue de todo otro poeta.
El poeta, si es una verdadero poeta, es de desear no se deje conquistar por la fama fácil, la fatuidad y el narcisismo en el cual el sistema capitalista aspira a convertirlo también a él en una figura productora de bienes simbólicos incesante que pierda su capacidad de subvertir, de modo terminante la lengua tal como está cristalizada en su estado más crudo. Es de desear en un poeta que de veras sea tal que, en cambio, se mantenga firme en sus convicciones, en una posición de insubordinación del uso tradicional de la lengua. Una posición según la cual su discurso, en tanto él mismo es emisor de un discurso social, no se vuelva también complaciente mercancía que dócilmente se pliega tanto al mercado del libro como a la adulación veleidosa de los medios o bien a la crítica literaria que suele cortejarlo si ha alcanzado cierta popularidad sino que su poema esté en una constante ebullición.
La escritura de un poeta no debería ser domesticada en el sentido de devenir estilo estereotípico. Su escritura debe, por el contrario, luchar contra todo estereotipo, incluso dado el caso ser consciente de que se está repitiendo en sus creaciones. La creación debe ser dinámica, ponerse en cuestión a sí misma. Luchar contra los lugares comunes que son los que primero se le suelen presentar a un escritor (varón o mujer) cuando se sienta a escribir, especialmente si no tienen aún demasiada experiencia en su oficio. En particular los lugares comunes de la poesía. Como anteponer adjetivos a sustantivos, acudir a ciertos adjetivos asociados a un uso ya gastado del discurso poético. Debe estar atento a que su poesía sea, en lo posible, desafiante de ese lenguaje instrumentalizado. De ese modo, desestabiliza el uso de la lengua. De su uso expresivo. De la función expresiva del lenguaje, en términos de Roman Jakobson. Y también un poeta debe estar atento a que su creación no se profesionalice como si se tratara de un trabajo serial meramente burocrático sino un oficio artesanal, cuidadoso, reposado, complejo, revulsivo, en el que cada nuevo poema, cada nuevo sustantivo, adjetivo, puntuación, ritmo, cadencia, sea rigurosamente medida, a las que se esté atento para no incurrir en una repetición mecánica de fórmulas exitosas que no realizaría aportes al sistema literario.
El poeta debe reflexionar acerca de su poema y del discurso poético, acerca de su oficio, de sus producciones, de cómo las está realizando, de cuántas otras maneras podría realizarlas, alternativas, superadoras. Problematizarlos. En lo posible leer teoría literaria porque es un tipo de discurso que precisamente le permite dialogar con el poema desde una perspectiva abstracta. Por otro lado, un poeta serio, en ocasiones deberá resignar la fama en aras de conquistar otros logros ligados a sus posiciones más genuinas. A su soledad, a su ocio creativo. Es de desear que un poeta trabaje de manera permanente en un ejercicio de investigación creativa. De pruebas. De nuevas incursiones. De tentativas por nuevos territorios y recursos. En efecto, la poesía no solo es escritura, creación, sino estudio, indagación, profundización en el discurso, profundización conceptual. Una aventura de taladrar el lenguaje hasta volverlo irreconocible respecto de su uso comunicativo. Es un trabajo de innovación a partir, como dije de lo que se ha realizado previamente, pero a los efectos de no ser reiterado.
Un poeta debe darse cuenta de cuándo se ha instalado en una fórmula. De que ha dejado de crear. La idea es que se convierta en materia renovada y renovadora. En materia textual que la palabra alcance densidad semántica y formal. Desde la densidad de sus significados (punto crucial), desde la densidad de sus sonidos y su musicalidad, su organización visual puede que construya unidades nuevas de sentido. Esto es: una recreación incesante de la lengua literaria. Llamo “creación” a un objeto estético que ha nacido de modo inédito, insólito, que ha sido concebido producto de una génesis de escritura espontánea pero que luego será trabajado hasta sus últimas consecuencias por el poeta (varón o mujer). La irrupción de la idea primera, llegará. Y luego el poeta desplegará todo un proceso corrección, revisión y hasta de reposo en muchos casos para ser retomado tiempo más tarde. Que puede incluso parecerse poco a la idea inicial incluso, a la primera versión del poema.
Cada autor deberá tener en cuenta también a la hora de trazar la arquitectura de su poema no solo a quién va dirigido, imaginando una cierta clase de receptor exigente (en el mejor de los casos), sino también tendrá que tener en cuenta, si es un poeta culto y responsable, la relación que ese poema entable con la tradición, con la cual establece un diálogo intertextual implícito o explícito. Raro por no decir imposible que esto no suceda. Estamos transitando el año 2025. Y desde el siglo VII a.C. se conocen manifestaciones poéticas. Incluso de antes. Todo poeta y todo poema entablan una relación con una o más tradiciones literarias, del campo literario, de la Historia literaria, respecto de lo que escribe y cómo lo hace. Será en parte su decisión y en parte ocurrirá sin que él sea del todo consciente de ello, posicionarse de un modo u otro. O proseguir en una tradición a la que a él le interesa pertenecer. O bien transgredir esa tradición en la que estaba inscripto, para producir una cierta clase de poesía de ruptura que no se adscribe a ese pasado que a su juicio ya ha sido superado con un poema superador. De modo que se ubicará en un lugar heterodoxo.
Y también me parece sumamente importante en la corrección de un poema aprender a evitar redundancias, evitar poemas demasiado largos, que le quitan unidad de efecto al poema y producen dispersión de significados.
Finalmente, cada poema establece una implícita y explícita conversación con un pasado literario del cual solo conocemos una parte. Corresponderá a lectores competentes y, sobre todo, a ciertos expertos (los especialistas y a los más conocedores de ese pasado, los críticos y otros escritores preparados y con formación en la lírica), si consideran que nuestra poesía vale la pena ser interpretada, detectar esa zona prácticamente indiscernible para el escritor según la cual nuestro poema bajo la forma de una genealogía se desprende de esas grandes figuras paradigmáticas, ejemplares, tutoriales. Esos Padres y Madres Textuales, parafraseando al crítico argentino Nicolás Rosa. Deslindar cuáles son en todo caso nuestros aportes. Y, ya desde nuestra particular mirada, aprender a ejercer con humildad dónde radica la genialidad que advertimos en unos pocos poetas elegidos que han sido tocados por la excepcionalidad del rocío misterioso de la poesía más encumbrada. A ellos acudiremos para nutrirnos. Ellos serán nuestro alimento. Nuestros referentes. Leeremos sus producciones en busca de recursos, de herramientas, de ¿inspiración? Procuraremos apreciar sus innovaciones para evaluarlas, pensarlas, en lo posible no repetirlas. Sino, apreciar lo que pueda distinguirnos de estos antecedentes tan poderosos desde el punto de vista de una poética.
Naturalmente, mención aparte merece el don de la genialidad porque muchas de las apreciaciones que acabo de volcar en este escrito no resultan pertinentes para esos casos en los que un poeta funda una nueva clase de discurso poética antes inexistente. Un nuevo paradigma. Son autores o autoras que dan lugar a creaciones sin precedentes y al mismo tiempo para las que no valen los comunes denominadores de los poetas que no están dotados de ese atributo fuera de serie. Estas personalidades fulgurantes han existido, existen. Y de ellas bueno es apreciar y admirar lo infrecuente de sus apariciones.
Conocer la poesía de nuestro propio país me parece importante. También conocer la poesía en lengua española. Son usos del español distintos, a veces, distantes. Incluso parece otra clase de lengua, de lo diferente en lo que consiste su uso. Pero siempre creativos. Y recomiendo acudir a ese juego retrospección/prospección, para de ese modo saber que la poesía que escribimos es la poesía que no repetiremos. A eso llamo yo la fundación de una poética seguramente con parentescos, pero que lentamente comienza a independizarse de sus modelos canónicos.