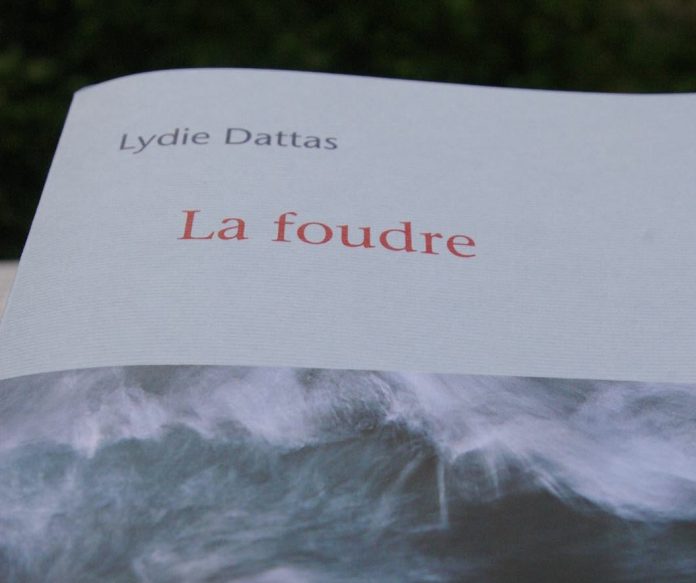Sobre la fachada de molduras rosadas del Circo Rimbaud, un friso hacía galopar sus caballos. En la noche invernal un rayo de bombitas amarillas mojaba su masa oscura. La directora de esta universidad bárbara era la vida y una alegría ardiente como una teología animal, la asignatura impartida. De regreso en Francia para hacer filosofía, dejé todo ante la yurta de piedra. Hastiada de la muerte moderna, supe que allí encontraría un pensamiento de carne roja. La gracia me había llevado al umbral de este reino, la maldición de mi abuelo me dio el empujón que me arrojó dentro. No venía a ver un espectáculo, sino a los últimos faraones. Empujando la puerta de espejos caudalosos, entré al Palacio de los iletrados.
Clavados al muro en un marco oro viejo, las oscuras cabezas de pensadores de los cuatro hermanos Rimbaud miraban con desdén a la clientela crédula. La domadora multimillonaria estallaba de sangre como una publicidad de la vida. Detrás de una caja de caoba, una gitana vieja de mirada bizca chasqueaba los billetes entre las manos crujientes de diamantes. Los mirones trastabillaban en el barro azul del ensueño. Más prestigioso que un absoluto de perfumista, el acre olor de la orina y la citronela me despabiló. Los rugidos de los hombres iluminaban el corazón de las jóvenes. Por los pasillos los gitanos desfilaban con desenvoltura de dioses rústicos. La sensualidad que aureolaba sus cabezas engominadas humillaba a la muerte. Dándome la entrada, la gitana con ojos de jungla profetizó: “¡Usted desposará a mi hijo!” Echada la suerte me olvidó, dejándome avanzar con la fila de imbéciles deslumbrados que ingresaban a la sala con los ojos estallados por la proximidad del paraíso.
Como a la entrada de una carnicería hipofágica, una cabeza de caballo alada salpicaba de oro fresco cada vomitorio. La púrpura se precipitaba en los pasillos como la sangre en el corazón. En el corredor circular inflamado de espejos dorados la presión arterial de Dios estaba al máximo. La ronda inquietante de tigres dotaba al circo de una cintura de fuego anaranjado. El establo con los boxes desbordantes de paja amarilla, el bar inundado por el Niágara de las arañas, los palcos laqueados de rojo con el despojo recamado de una chaqueta todavía humeante desmayada en una silla –todo voceaba la voluptuosidad. Yo sufría el destino del obrero metalúrgico caído en un tanque de fusión. Para lograr el despertar espiritual, hay quienes hacen un viaje a la India: yo fui al Circo Rimbaud.
Una acomodadora de cuello dudoso me ubicó en un palco de madera roja. Apenas instalada en este marco antiguo, tres mil años de civilización se desvanecieron. El pensamiento que me protegía desde siempre se soltó la cabellera y se sentó a mi lado sobre un trono de bosta dorada. Las grupas nevadas de los caballos que valseaban defecando y los murmullos extasiados de los niños me emocionaron con una verdad viviente. Venía de agonizar durante siglos en un moridero sabio: el candor del espectáculo me vengaba de los carcelarios años de estudio. La pantera negra paseaba su lujosa piel de chez Dios. La bosta salía más regiamente de las nalgas del caballo que las frases de un cerebro letrado. Concilios de osos blancos, misas de tigres amarillos, comuniones aéreas: este polvorín de poesía esperaba su chispa. Levanté la cabeza hacia la cúpula, contemplé el inmenso toldo de gajos multicolores estremecidos de aliento cálido. Estaba dentro de una Iluminación.
Orgullosamente vestido con el impermeable de siempre, deshecho en polvo, el viejo Rimbaud ostentaba un diamante grande como el sol. Llevaba un pectoral de oro macizo sobre el que caían las papadas de su cuello. Era un rey indiferente a su gloria. Cuando le preguntaban por el director señalaba a su hermano con una mano negra devorada por el encaje rosa del vitíligo. Cada mañana abría France Soir, sentado sobre una silla de hierro en la jaula circular, rodeado de sus fieras soñadoras. A sus pies la pantera negra era apenas una joven bonita. Divinidad más antigua que sus bestias, este hombre tan poderoso que nunca había tenido necesidad de pelear, estaba atravesado de temblores metafísicos. Como un filósofo que nunca hubiera cometido el error de filosofar, irradiaba verdad.
Los Rimbaud eran los únicos ateos de su espectáculo. Desconociendo su poesía fulminante, devolvían al público su maravilla en oscuros ramos de desprecio. La domadora rubia en dolman azul no era más que otro salario a pagar. Trabajaban para comer pero estos ex carniceros de matadero desposaban la ciega pulsación de la vida. Un bautismo de leoncitos llenaba de sol su trabajo de forzados. Bajo una bombilla roja de lupanar un gitano de cabello ala de cuervo se acomodaba los testículos en su suspensorio. Delante de espejo viruelado de su palco, el busto cuadrado en la chaquetilla bordada de oro, se admiraba sin ver que era un dios pagano. Estos desolladores de animales eran tan inocentes como salvajes que ignoran que las agencias de viaje capturaron su imagen y con ella su alma. El bronce de sus voces resonaba con el timbre dorado del Génesis. Yo estaba en el umbral de un mundo que esperaba su profeta.
Alexandre era el desprecio absoluto. Cuando la sala se alquilaba para galas de caridad, se quedaba aristocráticamente a distancia de las estrellas de cine: la fama era una sarna que no quería pescarse. Recortado sobre el terciopelo rojo de la escalinata su perfil era tan puro que me enfermaba. El espectro de un doble mentón manchaba de color piel el eyaculante nudo mariposa negro, haciendo gustar de lejos a las mujeres su carne de faraón. Tenía el encanto fúnebre del seductor precoz y la poderosa melancolía del que ha visto el mal. El deseo corría como un león por la sala. La mano apoyada sobre la rampa del vomitorio donde su diamante solitario crepitaba con relámpagos azules, barría la sala con mirada irónica, joven Satán buscando una golosina humana.
Príncipe de íntimas carnicerías el joven Rimbaud tenía diecinueve años pero un siglo de experiencia con las mujeres. De niño era felino en sus golpes pero las mujeres no resistían desordenar su cabellera azulada cada vez que pasaba delante de ellas. Un hotel envolvía sus amores en paquetes de sábanas que las manos oscuras de una mucama arrojaban sobre el palier. Con los sentidos apagados, abatido sobre un banco, veía a las palomas envilecidas mendigar su pan. La escultura laxa de su cuerpo desesperaba de ser visitada por el espíritu. La noche y sus millares de galaxias no le alcanzaban. A punto de comprender todo pero no sabiendo decirlo, la mente le explotaba en los puños de granito cada vez que se sentía humillado. En la terraza de un café, su padre vio un día pasar una belleza de encanto tan oscuro que, deseando el infierno, pensó: “Tendré un hijo con esta mujer”. Alexandre era el fruto de este decreto regio.
Alexandre entró en mi vida como un bólido encendido por la ventana de un convento. Llevaba una chaqueta frambuesa, un nudo mariposa negro y tirantes bordados con pájaros. Caminaba por la calle Crussol cuando su belleza me detuvo. La noche caía pero nuestras sonrisas eran tan jóvenes que nos reconocimos como si hubiéramos pasado la noche juntos en el paraíso. Cada uno olía en el otro la parte divina que le faltaba. Detonamos como pólvora. En el olor a amoníaco del pasillo de las fieras el gitano me plantó un beso de tigre real. Su librea roja tenía la divina fetidez de las bestias. En su cinturón bailaba el llavero ogresco del circo. En la segunda cita quitó de su mano pensativa de uñas roídas el diamante multicolor y me lo dio.
En el bar de La Impératrice le dediqué el libro que acababan de publicarme. Sus manos de ámbar rojo me agradecieron al tomarlo. Los labios suplicantes de la perla de Bengala balbucearon una pasión de caramelo rosado. Junto al haras de almas del establo le dije que llevaba una vida de príncipe. Con su boca esculpida por los besos balbuceó: “Te equivocas…” Sus ojos eran verdaderos pensadores. Vendido por su madre por un tapado de visón blanco, trabajando como un hombre desde los siete años, este hijo de rey había sufrido. No podía digerir su familia de arquetipos, necesitaba una infusión de ángel. Desaparecí por unos días. Mi madre me tenía de enfermera demencial y su angustia cortaba a golpes de tijera una falda deshilachada para mi alma. Mi ausencia triunfó sobre miles de hermosas mujeres que lo deslumbraban cada noche. Cuando volví a su palco donde un toque de Habit Rouge apagaba el olor a estupro, el domador derramó una lágrima sobre mi hombro.
Mi regocijo era hacer una aparición faraónica, yo también, en los vomitorios. Apenas el último tigre salía de la pista reculando, ocultando a un foco seguidor de luz azul el drama de mi cabellera, encontraba al domador entre las jaulas. En los carros- jaula las moscas hacían temblar la musculatura de piedra de los leones. Junto al cráneo sudoroso con incrustaciones de grasa amarilla, rascaba el mentón cuadrado de su león favorito llamándolo “hijo mío”. Cuando subía a nuestra caravana de cristal rosa, descalzándome para no hollar el cielo sangrante de las alfombras, sentía sobre mi rostro la sombra refrescante de lo sagrado. Sobre el edredón con la imagen sulpiciana de un gitano tocando la guitarra, un zíngaro grueso apartaba sabiamente el telón de mi melena y apretaba mi mentón murmurando “buena pinta”. Con un revólver Saint Étienne bajo la almohada se adormecía noblemente de espaldas mientras entre mis piernas se aplacaba el divino ardor.
Con los rostros ensangrentados por la lona roja de la cúpula escribimos nuestra leyenda. Desdeñando las fantasías comerciales soñábamos con devolver al circo su rubor provinciano, cuando un bohemio doblegaba una cabra bajo un cielo de plástico azul. Le hacía falta genio al gitano para elegir el marfil cristiano de mi rostro en vez de las diablesas negras de su clan. Y a mí otro tanto para preferir la conversación de un iletrado a las ricas alucinaciones de los poetas. Divinamente consciente de existir se embriagaba con nuestro milagro: “Nuestra historia es como si se tirara con arco a una pieza de cinco céntimos desde una distancia de años luz, y se acertara” Durante las siestas caniculares yo gozaba sobre su vientre la alianza bíblica de libros y fieras. Su facha negra contra mi facha blanca nos hablábamos como leoncitos. En mi mano, con labios multicolores, el diamante murmuraba sus promesas de analfabeto.
Un ángel movió despacio la tela de plástico rojo con mano de fuego. Levantando una punta suelta del recinto, tres minúsculas gitanas se deslizaron a las gradas. Pies sucios en pantuflas naranja, talle de gorrión apretado por el elástico de la faldita, la del medio atrajo mi mirada por la graciosa férula de su postura. La diosa miniatura subió el chal y como mujer experta se envolvió con refinamiento. Volviéndose con la velocidad de un fósforo sobre la gasolina envolvió en llamas a los machos sentados atrás de ella con una mirada: en un instante sus mujeres fueron viudas. Comprendí que ninguna sobreviviría a su belleza. Dejándose caer por las gradas como una gota de agua, la adorable asesina se eclipsó en lo oscuro. Contemplando la noche espiritual que nadie había visto antes que yo, conocí la soledad de Galilea.
Nuestro matrimonio se volvió nuestra temporada en el infierno. El gitano invitó diablos a casa, dejé entrar a esos delincuentes místicos. Imposible saber quién de los dos era el más violento. El príncipe encantado que era una fuente de sonrisas se volvió mi predador. Por la noche copulaba con un lobo de crin de acero. Debía sostenerlo por la mandíbula con las dos manos para que no me devorara. Una noche vi estandartes tibetanos flamear, reconocí mis faldas en largos bambúes: el bárbaro las había desgarrado para hacer banderas. Como un imperativo agustiniano mi nombre me despertaba en plena noche “¡Lee! ¡Dice!”*. Furioso por verme inclinada sobre los libros religiosamente, como un faraón que trata de igual a igual con Dios, serruchó al medio la mesa donde escribía. El que había sido único como el sol, volvía a ser guijarro.
Arrodillada sobre la acera, la hija de Cristo llevaba a lo más alto el arte de despojar a los ángeles. Llegada de un reino de miserias, el alquitrán de su melena enlutaba sus hombros. Esperaba su turno. La mano tendida era la palma mierdosa de Dios. Una marea de destrucción se escapaba de sus faldas estampadas de acianos púrpura. Cuando le ofrecimos cantar en nuestro circo nos besó los pies entre gruesas perlas de llanto que ninguna gran dama del teatro francés tenía para adornarse el rostro. Las mejillas de tulipán negro bañadas de agua maldita hicieron su parte. Al cabo de un mes, la bohemia de lágrimas falsas ocupaba mi lugar en mi cama y yo el suyo en la calle. Las llamas escupidas por mi abuelo habían saltado hasta mí.
Una de las leonas amarillas que andan de caza por el bulevar Saint-Germain me silbó atrapando mi muñeca: “¡Olvidaste maquillarte, preciosa!” Quebrando el mimbre de la cuna para conquistar el mundo, una nueva raza de mujeres aparecía. Con todos los vicios de los hombres. No quería parecérmeles. Yo tenía el torrencial mal gusto de una Viajera: en los mostradores del mercado Dios me ayudaba a elegir mis interiores. Criada en las corrientes de aire de la locura me reconocía en esas hijas del Trueno, vestidas como yo, por el rayo. Mis zuecos dorados con tacón de madera golpeaban el asfalto y mis polvorientas faldas largas que hacían de mí la hermana de esas reinas mendicantes, en la calle, lejos del circo, me hacían parecer una loca. En su lecho de hospital, la gitana llevaba dos sirenas de oro con cola de escamas articuladas en los lóbulos de las orejas. Indiferente a mi compasión, me miró sin ver, con su pata de loba de uñas terrosas colgando fuera de las sábanas blancas.
Trad. Genoveva Arcaute, de Dattas Lydie. La Foudre, Mercure de France 2011
*Lis! Dis! Pronunciado en francés suena como su nombre Lydie