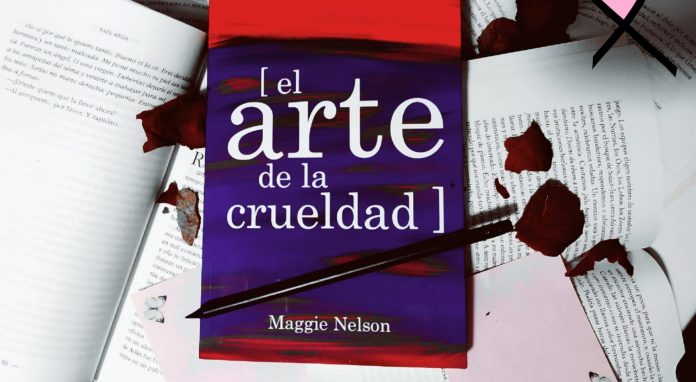La primera frase de Una semana de vacaciones dice así:
Está sentado en el asiento de madera blanca del váter, la puerta se ha quedado entreabierta, tiene una erección.
Sigue:
Riendo para sus adentros, saca de su envoltorio una loncha de jamón york que han comprado en el supermercado del pueblo y se la coloca sobre el sexo.
Se arrodilla ante él, se mete entre sus piernas, que él ha separado para dejarle espacio, y atrapa con la boca un trozo de jamón, que mastica y después traga. Él devuelve el resto de la loncha al papel y le pide que vaya en busca de clementinas a la cocina, que le acaricie el sexo con los labios. A veces le reprocha que tenga la boca un poco demasiado pequeña. No se lo reprocha, pero le sorprende, lo lamenta. Le dice que es extraño, le pide que haga un esfuerzo, sobre todo que no utilice los dientes, que las mujeres siempre creen que es excitante que te mordisqueen, pero que no lo es. Mientras ella …
Estamos ante la clásica disyuntiva que nos asalta a menudo frente al arte contemporáneo y que consiste en seguir leyendo, quedarse, avanzar, o irse, levantarse de la butaca y salir de la sala. O cerrar la ventana de la lectora, dejar el libro, quedarse en ayunas. Y renunciar a continuar leyendo una obra literaria. Decir no a enterarse de lo que sigue. Por supuesto es probable que vayamos adelante, que no dejemos la butaca en la que nos disponemos a ver Cut Piece ,1964, de Yoko Ono (ella se sienta en el escenario con unas tijeras a su lado y permite que uno a uno los asistentes corten por donde quieran), o Rhythm, 1974, de Marina Abramovic (ella permanece en pie rodeada de setenta y dos objetos para ser utilizados en su cuerpo, entre los cuales hay pistola, aguja, bisturí cuchillo y otros inofensivos), y que no cerremos la breve novela Una semana de vacaciones de Christine Angot. Este es un libro, formado por páginas o pantallas, con renglones, un texto de palabras. Sabemos que el receptor ante el código digitalizado de las palabras pone en marcha el hemisferio izquierdo de su cerebro, decodifica, analiza, percibe la sintaxis y el enlace racional entre los elementos puestos en juego. Mientras que la imagen se lanza al lado derecho, donde tiene asiento la emoción, el miedo, el deseo, la conmoción, el movimiento hacia el placer o el rechazo. Esto dicho en simple. Lo que sí sabemos quienes hemos ejercido la enseñanza es que los libros, la lectura, no avanzan sobre la experiencia del receptor, que arma el escenario con los propios recursos y experiencias, mientras que el consumo de imágenes instala cosas nuevas, nunca vistas, que se imponen como verdaderas experiencias.
Sin embargo, hay un impacto seguramente severo cuando las palabras logran armar escenas nunca o casi nunca llevadas al relato. La minuciosidad, el detalle, la construcción sintáctica extremadamente simple pueden generar el horror tanto como una performance sangrienta, cruel y directa, pero quizá más ficcional en el kétchup y el consentimiento de los actores que la autoficción.
El texto citado más arriba sigue así un centenar de páginas:
él
le pide que introduzca la mano en la taza, sin hacerse daño en la muñeca, y le agarre por debajo los testículos, que cuelgan en el vacío, por encima del agua en la que ha orinado antes de llamarla para decirle que empujara la puerta.
y ella
nota que se empalma todavía más en su boca. Lo cual no alivia precisamente los calambres de sus mejillas, en especial de los maxilares, allí donde la articulación es requerida.
Pues el texto sólo describe los movimientos del cuerpo de un hombre dando órdenes a su pareja (no conviene este vocablo, y tampoco “compañera”) y los de ella respondiendo dócilmente. Aunque con exasperante banalidad se apunte la incomodidad de ella, el calambre, el esfuerzo por llegar con un brazo o con los labios donde se le ordena. Con gran calma y educación, el varón conduce, mientras la marioneta obedece. Apenas nos enteramos de que él es casado y de que tiene unas amantes jóvenes, alumnas, que son inferiores a ella en el olor, los senos, los modos. Sabemos que están pasando una semana juntos, que compran libros en alemán, que él recomienda otros y que en el trayecto van parando a comer. Entre dos paradas y con el mismo detalle que en esta habitación, se describe una fellatio mientras él conduce.
Hasta que él le dice:
«Dime “te quiero”». Ella lo dice. Le dice: «Repítelo, dilo otra vez si no te importa, resulta agradable, dulce». Ella lo repite. Le dice: «Dime “te quiero, papá”». Ella lo dice. «Otra vez». Ella lo repite. Le mira los senos. Le dice que son hermosos. Muy hermosos. Los sopesa.
Poco más: ella se parece a la madre de él, Franco ha muerto dice el periódico que el padre lee en un restaurante que ha reservado dos semanas antes. Pero ella no sabe quién es Franco, y mientras él todavía dormía ha pensado en salir a dar un paseo pero adónde. Carece de voluntad.
Se trata de un abuso incestuoso nunca antes descripto con el detalle perverso de la reconstrucción visual de cada acto hasta el horror. El lector, que se queda, se asfixia. El video porno comparte con esta breve novela el exagerado primer plano en el que todo es lisura y volumen, rosa, o color piel, con tanto acercamiento que deviene una abstracción de dimensión casi mística. Es lo que dice Virginie Despentes citada por Maggie Nelson en su indagación acerca de cómo la violencia no es siempre cruel y cómo la crueldad puede tomar estas formas pausadas y de enfoque abrumador.
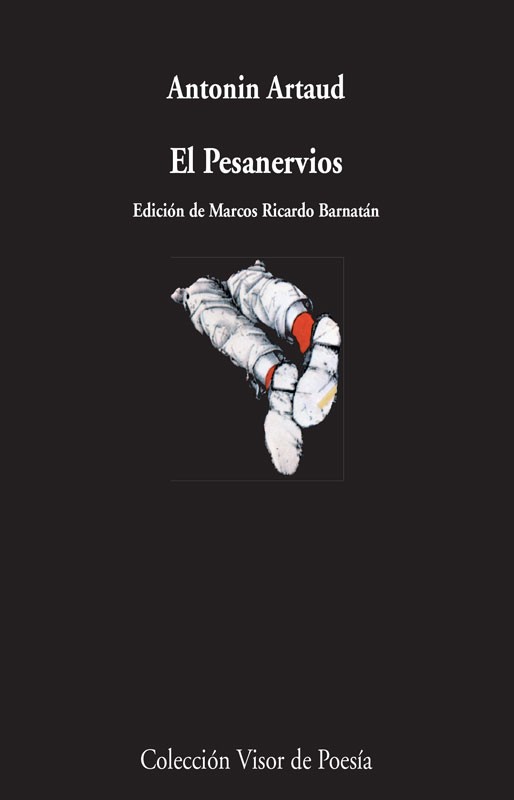
Maggie Nelson, autora del exhaustivo ensayo El arte de la crueldad, recientemente traducido, nos guía. Arranca con Artaud el de El pesanervios y su lanzarse contra el receptor. Artaud se propone una crueldad pura, sin laceración del cuerpo, que pueda articularse de una manera productiva, un arte cruel, salvaje y loable.
Nelson se pregunta si la verdad debe ser infligida y no impartida. Cuando en un texto (en este caso el de Angot) la literalidad funciona con un peso visceral, además de potencia intelectual, ¿esa literalidad abrumadora es cruel o es necesaria?
El incesto es el tema de Angot en otras obras suyas, y uno se pregunta, con Nelson, si la brutalidad de los hechos –menciona a Bacon y a Plath- necesita buscar una narrativa donde insertarla y buscar la abstracción para generar efectos en el receptor. Así éste asume los traumas del artista. Para la ensayista es de importancia discernir si se trata de asistir a neurosis personales, despliegue de narcisismo o de exorcizar demonios. El abuso intrafamiliar detonó nuevamente con el libro autobiográfico de Vanessa Springoria, (El consentimiento Lumen, 2020), historia paralela a la de Angot con la variante de que el abusador es un intelectual reconocido que escribe inspirándose en sus niñas amantes, ante el beneplácito de la flor y nata cultural parisina (incluidos Simone y Jean-Paul). Quizás la autorreferencialidad, el narcisismo si se quiere, es más que nada coraje y supervivencia. A propósito de Plath se dice que lo personal es político, como reclama el feminismo. La vida psíquica ilustra y ensambla la realidad histórica.
En ambas novelistas, la autoficción desencadena oleaje en la clase alta. El padre en Una semana… es hiperculto, gourmet, colaborador en revistas de lingüística y sumamente elegante. Y el caso Matzneff/Springora, que ocasionó el retiro de la venta de los libros en vista de los delitos que recreaba, conmocionó el ambiente cultural.
Pero aquí, como otras veces se trata de enfocar en el lector. ¿Consumimos crueldad porque es lo que se ofrece o a la inversa? Cuestión eterna que convoca tesis sobre la masividad, que Nelson define y recorta así:
la actividad física y mental de navegar por Internet, que consiste en un flujo rápido de imágenes, la destilación de historias largas ycomplejas en pedacitos de dos pulgadas de altura y cuatro minutos de largo, la toma de decisiones en un solo clic, los aislamientos, yuxtaposiciones y enlaces que tienen un efecto inquietantemente nivelador sobre el contenido y el contexto, es, en mi opinión, un medio excepcionalmente malo para contemplar la trata de personas, prostitución de niños, minas antipersona y similares.
Tomémonos unos minutos para releer la definición. Y volvamos a la lectura, que nos permite el tiempo de asimilación. El texto no pide compasión, pero no es catártico tampoco. Aristóteles aplica a la tragedia ese concepto que obra como control social. El espectador alivia sus tóxicos privados y públicos frente al arte.
Como frente a otro texto, novela, autoficción, memoria, testimonio, que queremos aquí entender a la luz del ensayo de Nelson: El Colgajo, de Philippe Lançon, sobreviviente al atentado jiyadista en la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo, el 15 de enero de 2015. Pero no cualquier sobreviviente, sino uno que recibe un tiro en plena cara, que le vuela el maxilar inferior dejándole un agujero. Así lo ve en su celular, mientras trata de hacerse el muerto y ve con un ojo el cerebro derramado de su compañero Bernard. Cruel, sumamente cruel hasta la sensación física de escalofrío.
El atentado nos llega recién en el tercer capítulo. Antes es la inminencia, el cotidiano de un periodista burgués que acaba de enterarse de que irá a Princeton a dar un curso sobre literatura latinoamericana y dictaduras y está feliz en su bicicleta, con su morral historiado y su campera de siempre. Las vísperas. Una noche de teatro, Shakespeare, con un elenco de amigos a los que promete sacar una reseña en Libération, su otro trabajo entonces.
Seguramente fue en ese movimiento gradual hacia el suelo cuando recibí, al menos tres veces, el impacto de unas balas perdidas o disparadas directamente a corta distancia. Me creí ileso. No, ileso no. La idea de herida aún no se había abierto paso hasta mí. Estaba en el suelo, boca abajo, los ojos todavía abiertos, cuando oí el ruido de las balas salir por completo de la inocentada, de la infancia, del dibujo, y acercarse al arcón o al sueño en el que me encontraba. No hubo ráfagas. El que se movía hacia el fondo de la sala y hacia mí disparaba una bala y decía: «Allahu Akbar!». Disparaba otra bala y repetía: «Allahu Akbar!».
Estamos en el tercer capítulo, El atentado, y la minuciosidad de su lucidez nos espanta.
Vi que la manga del chaquetón de mi otro brazo, el derecho, estaba rasgada, luego vi el antebrazo abierto del codo al puño.
«Como por un puñal», dijo aquel que no había muerto por completo, y vio un puñal de los de Rambo, largo, dentado, bien afilado. Tenía la carne totalmente abierta, y mirándose la herida añadió: «Parece hígado de ternera».
Hasta que la gran herida se le aparece:
Le tendí el móvil a Coco, y fue entonces, mientras se lo daba, cuando vi el reflejo de mi cara en la pantalla. El pelo, la frente, la mirada, la nariz, las mejillas, el labio superior, todo estaba en orden e intacto. Pero en lugar del mentón y de la parte derecha del labio inferior había no exactamente un agujero, sino un cráter de carne destrozada que colgaba y que parecía puesta allí por la mano de un pintor infantil, como un borrón de gouache sobre un cuadro. Lo que quedaba de encía y dentadura estaba al descubierto, y el conjunto —esta unión de un rostro de tres cuartos intactos y una parte destrozada— hacía de mí un monstruo.
Las heridas le dejan sin rostro, sin boca, sin habla. Lo que sigue es un detallado relato de la mayor parte de diecisiete operaciones, una larga internación con custodia policial permanente y una negación a pronunciarse sobre la violencia islámica. Siente horror hacia el juicio categórico, hacia el odio que devuelve y eso, el matiz, la tercera opción parecen ayudarlo a sobrellevar. Nada de televisión o teléfono, el cuarto en La Pitié-Salpetrière es un mundo de un solo habitante, el resto, aun los afectos más cercanos, vive en un tiempo que no es el de él. Relee La montaña mágica, a Proust, a Kafka. La cirugía reconstruciva es realmente maravillosa en Europa y desde la primera guerra no ha hecho más que progresar: le sacarán un peroné y con ese hueso le fabricarán un maxilar nuevo. El lector entonces se impresiona, y cae en la tentación, el anzuelo, del gore: anticipar cuál es el peor destino para nuestro cuerpo físico, mirar hasta el asco y saber que es a otro a quien le ocurre, aunque nunca se sabe, claro. Un atentado está destinado a alguien o a cualquiera que pase por allí.
Y Maggie Nelson nos recuerda que el rostro es el campo de batalla más cruento, como si concentrara el ser, decimos, y todas las facultades que nos vinculan al mundo. Tanto Bacon como Sylvia Plath se enfocaron allí, el plástico trabajando con fotos de sus amigos a las que hería, como práctica para sus obras. La poeta, en “El cirujano a las dos de la mañana”, se estaciona en el desfiguramiento y como “Lady Lazarus” dramatiza su propio desfiguramiento demoníaco para después asumirse como una simple mujer buena, sencilla y hábil.
Así es el pobre Philippe, el ciclista de París que va a la reunión creativa para el siguiente número de su revista. Y así asiste a la reconstrucción de su rostro, en los edificios históricos, el hospital de Freud y luego Los Inválidos, que acogió a los mutilados de guerra desde tiempos de Luis XIV hasta los más recientes de los atentados y de Medio Oriente. Y nos invita a llevar su carga de emplastos babeante, su alimentación gástrica, sus delirios de morfina ¿qué peor?
Es quizá el escamotear la lectura política del hecho, lo que nos incomoda en algún sentido. Uno de los tantos que lo asisten le dice “ahora ya sabe quiénes son los malos” y el paciente se indigna, calla y se refugia en lo que puede sentir como la verdad en esos momentos: su tiempo no está perdido, está interrumpido. Se han cortado los hilos que todo ser teje hacia el entorno, está vivo pero separado. Igualmente el herido nos entretiene, sus lecturas, los personajes, la espléndida cirujana jefa, los custodios, sus ex parejas arman un fresco de la vida urbana, de los vínculos tal como hoy se llevan. Y entonces sí, el lector, feliz por Philippe y el viaje de regreso, toma coraje y busca su foto en google. Ha resistido por un confuso escrúpulo ético. Pero no deja de preguntarse cuándo tendremos la serie. Maggie Nelson lo dice, el arte no nos enfrenta a la verdad, nos deja perplejos acerca de nosotros mismos
Como en el paisaje corporal de Angot en sus días de vacaciones, el artista se queda a merced de recursos extremos de impacto, originalidad y llegada. Nos demoramos en esta semana de violación y sometimiento. El campo léxico es superlimitado: las partes del cuerpo y los objetos cotidianos de las casas de alquiler que van ocupando, referido sólo al cuerpo de la hija y el sexo del padre, en posturas que uno debe componer con lentitud para hacerlas visibles. Angot expone su historia seguramente para encontrar algún tipo de alivio que le permita seguir. “Un arma de liberación universal” dicen los críticos, como las armas, angustiante. Y Freud sostiene que lacontemplación de una tragedia nos ofrece un poder retroactivo sobre nuestras propias experiencias traumáticas para lograr sobrellevarlas. Por ese motivo nos acercaríamos a un arte de horror.
Quizás el texto de Vanessa Springora quede deslucido ante el despiadado viaje de Angot. Es un sobrio y detallado testimonio señalando la perversión de un festejado intelectual parisino, un alegato en favor de quitarle los derechos sobre las cartas de la autora, que desde los trece años fue sometida y mantenida como amante ante la complicidad de sus mismos padres. Pero aquí la niña tiene voz, es la primera persona, su queja, su dolor, su trauma se invisten en la portada con su foto adulta, dueña de una actitud y de lo que vendrá.
Angot permanece en su estética de zoom sobre el monólogo de su dueño dando corteses indicaciones sobre cómo poner sus muslos, sus nalgas, sus labios.
Pero sigamos con la crueldad en el arte de la escritura. Maggie Nelson desgrana en su ensayo una cantidad de muestras, actings, performances, videos cortos y largos a partir de las enunciaciones de Artaud, de Bacon, de Kafka. En esas obras se intenta ejercer violencia al receptor para descascararlo hasta que quede su carne viva, espantarlo de lo humano para que vea el verdadero rostro de la especie. De algún modo emanciparlo. ¿Son los artistas iluminados, que saben lo que conviene al ingenuo espectador? Claro que no, no es eso lo que nos dice la crueldad en el arte, es algo mucho más complejo y es paradojal: ponernos a mejorar el mundo sabiendo que el mundo es un lugar de sufrimiento. Eso para el budismo. Y agrega Maggie: una paradoja puede no agotarse en los dos opuestos, puede admitir un tercer elemento que (siguiendo a Barthes) escape a la doxa que grita ¡es cruel!/ ¡no lo es!
Es lo Neutro, aquello que no entra en lo binario, que ofrece un escape, el silencio o la huida, que no nos obligue a tomar partido. Nos da derecho a apartarnos, a callar, a esperar otras cosas. Esos terceros términos desconciertan a las fuerzas opresivas de reducción y dogmatismo. Y nos dejan contemplando el interior de nosotros mismos.
Bibliografía
El Arte de la crueldad Maggie Nelson, Tres Puntos, Madrid, 2020
Una semana de vacaciones Christine Angot Anagrama, Madrid, 2014
El colgajo Philippe Lançon, Anagrama, Madrid, 2020
El consentimiento Vanessa Springora Lumen, Buenos Aires, 2021